 home page
home page
 pagina iniziale
pagina iniziale
|

|
by
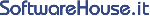
|
Intrigar para morir
Luis González Bravo
|
PERSONAJES |
|||
|
DON ALFONSO DE GUZMÁN. |
SEÑORA DE MÁSCARA 1.ª |
||
|
EL CONDE DE VALFLORIDO. |
ÍDEM. 2.ª |
||
|
EL GENERAL DON FERNANDO DE VARGAS. |
ÍDEM 3.ª |
||
|
MARIANA, esposa de este. |
CABALLERO DE SALA 1.º |
||
|
LUISA, camarera de Mariana. |
ÍDEM 2.º |
||
|
DON DIEGO. |
ÍDEM 3.º |
||
|
ROQUE. |
ÍDEM 4.º |
||
|
JUANA, vieja. |
DOS CRIADOS. |
||
|
UNA MUJER DEL PUEBLO. |
SOLDADOS, PUEBLO. |
||
|
DOS HOMBRES DEL PUEBLO. |
![]()
![]()
Dedicatoria A mi madre, como débil prueba
de la veneración y del cariño que
sus virtudes me inspiran.
Luis González Bravo.
Madrid 1.º de Mayo de 1838.
[1]
![]()
![]()
Acto primero
El teatro representa la habitación particular de Mariana. En el fondo
hay dos puertas con colgaduras. En cada lado otra puerta que comunica a
lo interior de la casa. A la izquierda una mesa con tocador. Entre
los dos balcones del fondo un espejo de vestir: estos muebles como todos
los demás que adornan la habitación deberán ser de mucho lujo.
Escena I
La colgadura de uno de los balcones estará levantada, y el balcón
abierto dejará ver entre sombras los edificios de la acera de enfrente,
débilmente alumbrados por los faroles. Después de alzado el telón,
habrá un corto espacio de soledad; enseguida entrará por el balcón el
CONDE.
(El CONDE. Después LUISA.)
CONDE.- Perfectamente dispuesto. Nadie me ha visto subir. Mucho vale Luisa para esto de preparar asaltos nocturnos; verdad es que no valgo yo menos para ejecutarlos. A pesar de la falta de costumbre y de lo que estorbaba el capote, apenas agarré la primera barra de la reja, ya besaba la barandilla del balcón. Todavía dura el baile. (Suena a lo lejos música.) ¿Quién podrá imaginarse que mientras allí danzan, entro yo por las ventanas de la casa? ¿Yo, que hace años abandoné la vida galante para pensar, y ya era tiempo de hacerlo, en los desmanes de mi fortuna? ¿Yo, que en el mundo paso por hombre de alguna importancia...?, y sin embargo, es evidente que acabo de escalar un [2] balcón; nadie puede dudar de que estoy en casa ajena, en la habitación de una mujer que no es mía, y que tiene un marido respetable: si me vieran los que me conocen serían capaces de recordar que he sido en algún tiempo calavera; y vive Dios que se equivocarían si tal pensaran. Nunca he tenido yo más sólido el juicio que esta noche. Parece que viene alguien... (Se oye el ruido de una llave en la puerta de la derecha.)
LUISA.- Señor conde, señor conde.
CONDE.- ¿Luisa?
LUISA.- La función se va acabando; las señoras se retiran; los caballeros las acompañan; apenas hay quien quiera bailar; sólo en las mesas del écarté queda alguna gente; de modo que muy en breve se recogerá mi señora.
CONDE.- ¿Y Alfonso?
LUISA.- En este instante acaba de marcharse.
CONDE.- ¿Y no notaste en el rostro de tu ama ninguna emoción?
LUISA.- Mi señora contestó a su despedida con tranquilidad. Él estaba agitado, y la miraba como usted sabe que suele mirarla..., pero cuando yo creí que no podía contenerse, fue cuando el señor le alargó la mano, estrechó con fuerza la suya, y le deseó buen viaje y mejor éxito en su carrera.
CONDE.- ¿Y al fin se fue?
LUISA.- Se fue, fijando en mi ama sus ojos con una expresión capaz de conmover un bronce.
CONDE.- ¿Tu señora le contestaría...?
LUISA.- Bajó los suyos y le saludó sin decir una palabra.
CONDE.- Está bien; todo sucede como yo pensaba. ¿Es esta la mesa de que me has hablado?
LUISA.- Justamente.
CONDE.- (Aparte.) No perdamos tiempo.
LUISA.- Me parece que oigo el ruido de los últimos carruajes. [3]
CONDE.- Pues bien, déjame solo antes que alguien nos sorprenda. (Vase LUISA.)
Escena II
El CONDE.
Mañana se marcha Alfonso, y se marcha para siempre... Él estaba agitado; pero ella disimulaba sus sentimientos, y esto sucedía cuando pronunciaban el último adiós. ¿Si será verdad lo que en el baile sospeché...? Y el bueno del general sin advertirlo, ni siquiera soñarlo. Es mucha ceguedad la de los maridos; siempre son los últimos que echan de ver... Esa es la mesa donde Mariana suele guardar sus papeles... Veamos si es cierto lo que yo pensaba. (Abre el cajón, y en tanto que busca y lee para las tarjetas de algunos legajos, dice:) Parece cosa singular el viaje de este hombre..., ella, no hay duda, le quiere con extremo, y él también está enamorado como un tonto..., sin embargo emprende su marcha a lo mejor de la intriga. (Saca unos papeles y los mira.) Encontré al fin lo que buscaba: no ha sido en balde la primera parte de mi visita.
MARIANA.- (Dentro.) ¡Luisa! (El CONDE cierra el cajón, y se oculta por la puerta de la izquierda.)
LUISA.- (Dentro.) Mande usted...
MARIANA.- (Ídem.) ¿Hay luz en mi habitación?
LUISA.- (Ídem.) Sí señora.
Escena III
MARIANA. LUISA.
MARIANA.- Ve, Luisa, cuida de que se recojan, y avísame cuando todo esté en silencio. (Vase LUISA, y MARIANA [4] atraviesa lentamente el teatro; llega hasta la mesa, principia a destocarse y dice:) Todavía no son más que las dos y media: me queda tiempo suficiente para descargarme de todos estos adornos. (Un momento de pausa.) Ni una palabra le dije al tiempo de despedirse. ¡Qué turbación la mía...! Estas flores me abrumaban... ¡Qué noche, Virgen Santa! Bailar, fingiendo alegría, cuando el alma gime; cantar, velando con amable sonrisa la amargura de la desesperación, y ver a los demás contentos agitarse entre la muchedumbre para satisfacer sus deseos, cuando yo ni a mí misma puedo revelarme los míos... ¡Es imposible inventar un suplicio más espantoso! Él siempre allí, en mi presencia, a mi lado, quemándome con sus miradas, estrechándome entre sus brazos cuando bailábamos, bañando mi rostro con su aliento, murmurando dulcemente mi nombre..., y yo obligada a disimular mi desvarío. Porque si alguien conociera lo que pasa en mi alma, no me supondría inocente, ni creería que antes de confesar mi pasión he combatido con todas mis fuerzas, y que hoy mismo, en este instante, nada he hecho que me pueda humillar a los ojos de mi marido... (LUISA entra.)
LUISA.- Todos descansan ya, señora; ni una mosca se mueve en la casa.
MARIANA.- (Aparte.) Me olvidaba de lo que más importa. (Alto.) ¿Y el general?
LUISA.- Creo que también duerme: a lo menos en su cuarto no se ve luz.
MARIANA.- Luisa, óyeme, (Agitada.) ¿Conoces tú a don Alfonso?
LUISA.- ¡Señora...!
MARIANA.- ¿A don Alfonso de Guzmán?
LUISA.- ¿Es ese caballero joven que hace poco se despedía tan tristemente de usted?
MARIANA.- ¿Tú también notabas su pesadumbre? [5]
LUISA.- La disimulaba tan poco...
MARIANA.- Pues bien, Luisa, ese hombre me ama.
LUISA.- Ya lo sé.
MARIANA.- ¿Y quién te lo ha dicho?
LUISA.- Nunca espero yo a que me digan esas cosas.
MARIANA.- Me ama con delirio, como aman los hombres cuando saben y quieren amar. Yo no le correspondo..., no debo corresponderle..., porque... soy de otro hombre. Pero él sale mañana de Madrid, dentro de un mes se embarcará; nunca me volverá a ver, ni yo a escuchar su voz. Tal vez no merece mi cariño, porque mi amor está ya dado; pero es muy digno de mi amistad, de una amistad tan ardiente como deba yo concedérsela; yo, que sólo de este sentimiento puedo disponer en favor de él, que con tanta nobleza me quiere.
LUISA.- ¿Y bien, señora?
MARIANA.- ¿No me entiendes, Luisa? ¿Ignoras acaso lo que una mujer sufre cuando no espera ver más al que supo cautivar su corazón? ¿Ignoras todavía mi deseo? (Suena ruido en el cuarto en que se halla el conde.) ¡Ah! ¿Qué es eso, Luisa?
LUISA.- No sé..., el viento, que sin duda mueve las puertas de los balcones.
MARIANA.- Y ese ¿por qué no está cerrado?
LUISA.- Hacía calor y le abrí... (Suenan dos palmadas en la calle.)
MARIANA.- ¿Has oído?
LUISA.- ¿Qué, señora?
MARIANA.- Ya está ahí. (Se asoma al balcón.)
LUISA.- ¿Quién?
MARIANA.- ¿No lo oyes? (Repiten la seña.)
LUISA.- Sí: he oído dos palmadas.
MARIANA.- Es él; es Alfonso, que al fin va a conocer los martirios de mi alma, y el fuego en que inútilmente me abraso. Es mi Alfonso; viene a decirme un adiós eterno, a que por una sola vez fije yo mis ojos, ebrios de amor, en los suyos, y lea en [6] sus miradas el sentimiento que me consume a mí también. Luisa, vamos.
LUISA.- ¿Adónde, señora?
MARIANA.- Yo te guiaré. (Vanse.)
Escena IV
El CONDE sale de la izquierda y se dirige al balcón.
Ahí está con efecto..., le abren la puerta falsa..., ya entró... Más fácil le ha sido la entrada que a mí... Mucho se van complicando estos sucesos. No te creía yo, señora mía, tan apasionada, ni contaba pasar la noche oyendo desde un escondite consejas de enamorados; pero todo sirve de algo a quien de todo se aprovecha. (Suena ruido dentro por la derecha.) Sin duda vuelven ya la señora, la criada y el rondador amante: ellos representan la comedia, yo soy el público; se acabó el entreacto y vuelve a levantarse el telón. (Se entra por la izquierda.)
Escena V
LUISA. DON ALFONSO, embozado.
LUISA.- Este es el aposento de mi señora.
ALFONSO.- Dentro de algunos instantes será para mí un sueño lo que ahora me está sucediendo; (Se desemboza.) Sueño de gloria que jamas volverá a encenderse en mi imaginación. (A LUISA.) ¿Y vendrá pronto Mariana?
LUISA.- Al momento. Temerosa de que alguno se despertase, o de que tal vez no estuviese dormido el general, se fue, mientras entraba usted, a recorrer las habitaciones y a asegurarse por sí misma... (Se oye un reloj de torre a lo lejos que da las tres.)
ALFONSO.- Las tres. [7]
LUISA.- Pero ¿por qué no se sienta usted? (ALFONSO toma una silla y se sienta: mientras habla, se va acercando LUISA a la puerta donde se oculta el CONDE.)
ALFONSO.- Mañana no la veré ya. He prometido dejarla para siempre, y es preciso cumplir mi promesa. Vivir solo, arrastrar las horas y los días, como el presidario arrastra su cadena, sin que una palabra de consuelo suavice mi esclavitud y la borre de mi memoria; amar sin esperanza cuando la vida despliega a mis ojos la gala de sus primeros años; cuando el sol de la juventud enciende mis deseos y los transforma en visiones de amor y de ventura..., tal es la triste suerte que me aguarda en los países que voy a recorrer... Allí al calor del día se desenvolverá cada vez más ardiente mi pasión, sin que en ninguna parte hallen consuelo mis afanes.
LUISA.- (Aparte al CONDE.) Si yo lo hubiera sabido, señor conde...
CONDE.- (Aparte.) ¡Cuánto tengo que agradecerte Luisa!
LUISA.- Sin embargo, no va bien esto.
CONDE.- Cada vez mejor.
ALFONSO.- Mucho tarda Mariana.
LUISA.- Si mi señora le ve a usted...
CONDE.- Eso déjalo por mi cuenta.
LUISA.- Es que entonces...
CONDE.- Te entiendo, mujer. (Saca un bolsillo y se le da.)
LUISA.- ¿Qué es esto?
CONDE.- Un remedio para entonces.
LUISA.- ¡Señor...!
CONDE.- Ahora vete. (Cierra la puerta. MARIANA entra.)
MARIANA.- Luisa, retírate.
LUISA.- Cerraré el balcón, porque ya me parece tarde.
MARIANA.- (Aparte a LUISA.) No te separes mucho de este cuarto, y avísame del menor ruido. [8]
LUISA.- Descuide usted, señora. (Vase mirando a ALFONSO y a la puerta de la izquierda.)
Escena VI
DON ALFONSO. MARIANA.
MARIANA.- Al fin has vencido, Alfonso. Lograste de mí lo que nunca creí que pudieras obtener. (Mira a todas partes como recelosa.)
ALFONSO.- Mañana a esta misma hora, ni la esperanza de verte podré alimentar.
MARIANA.- ¿Te complaces en recordarme lo que nunca puede borrarse de mi memoria?
ALFONSO.- Y crecerá cada día la distancia que nos va a dividir para siempre, y con ella se acrecentará mi desventura.
MARIANA.- ¡Alfonso!
ALFONSO.- ¿Quién hubiera podido imaginarlo, cuando ignorantes aún de los misterios que encerraba lo futuro, nos entregábamos al halago de nuestros sentimientos, y jurábamos amarnos siempre? ¿Quién hubiera pensado entonces que había de llegar un día en que el mundo anulase nuestro voto y considerase como tu crimen el cariño encendido en nuestras almas? Y sin embargo, la verdad es que tú eres la mujer de otro hombre, que estás obligada a quererle a él sólo, y que si oyes mis palabras, quebrantas el juramento que pronunciaste al pie del altar.
MARIANA.- Ya sé, Alfonso, que he faltado a mis deberes; ya sé que soy una mujer perjura. ¿A qué recordar lo que no tiene remedio?
ALFONSO.- Perjura, sí, porque tu amor era mío, y porque ante Dios tú eras mi esposa; perjura porque preferiste la riqueza y el rango a la posesión de un alma enérgica que se hubiera consagrado a tu felicidad; porque en mi ausencia, sin recordar las [9] horas que pasaste cerca de mí, ni las palabras de amor que tu labio mintió, te postraste al pie del sacerdote, y pusiste tu mano en la mano de otro, y pronunciaste el sí que nos había de separar eternamente.
MARIANA.- ¿Es eso todo lo que tú tenías que decirme? ¿Es eso lo que te dicta tu corazón en este instante en que por última vez nos hablamos? ¿No te bastan mis lágrimas, ni pudo satisfacerte la suprema obligación que sobre mí pesaba, cuando, sin olvidarte por mi desgracia, fui la esposa del que no poseía mi cariño? ¿Son esas las últimas palabras que yo debía esperar del que tan rendido en otro tiempo ponía a mis pies su vida entera? ¿Porque me ves humillada abusas así de tu poderío?
ALFONSO.- Mariana, perdóname. Ni yo sé lo que pienso ni lo que digo, ni veo más que la inmensidad de mis tormentos. Seré injusto contigo, pero yo te amo con idolatría, yo no puedo dejarte para siempre, ni mis fuerzas alcanzan a lo que exiges de mí; porque tú eres más que mi vida, más que el aire con que respiro y que el alma con que pienso, y yo no puedo pronunciar a lo que soy. ¿Sabes tú lo que me espera en esos climas adonde tú me destierras? ¿Sabes tú lo que es vivir solo, en un mundo desconocido, sin amor, sin amistad, sin esperanza, contando los minutos que nos separan de la muerte? Quieres que me separe de ti porque mi presencia te compromete a los ojos del mundo, porque tu virtud peligra, y tu virtud es hasta ahora tan pura como la idea de un ángel; y en las aras del mundo y en las de tu honra deseas que yo sacrifique todas las ilusiones de mi vida. Pues bien, si tal deseas, más vale que en este mismo instante acabes con ella y te libertes de quien tan peligroso es para tu bienestar.
MARIANA.- ¿Y qué? ¿Serán mis días menos amargos que los tuyos si tú te ausentas? ¿Acaso desconoces tú [10] el fuego que me consume, y que nos perderá, si no evitamos las ocasiones de vernos? Mira: hay un hombre anciano, cubierto de cicatrices gloriosas, que ha depositado su honor en mí: este hombre es mi esposo; no sabe que tú eres el que yo adoro; cree en las palabras mías, como en el valor de su propia persona; respeta mis lágrimas, y aun las consuela algunas veces. Pues bien, para que yo ceda a tus instancias, es preciso engañar a ese hombre; es preciso que yo me presente a él todos los días, mintiendo virtud y cariño; y que temerosa siempre, fije mis ojos en los suyos para descubrir hasta la sombra de una sospecha y para prevenirla, es necesario que yo le prodigue sin cesar las mismas caricias que tú reclamarías también; es menester que me ofrezca a la vista de la sociedad espléndida y lujosa; que arrostre sus sarcasmos, y que al torbellino de sensaciones amargas que produzca mi presencia, responda con sonrisas amables, imploraciones humildes de perdón, que sellarán mi cara, como sellan los amos la mejilla de sus esclavos. Un instante decidirá entonces de nuestra suerte. Dime, Alfonso, ¿tendrás valor en tal caso para cruzar tu espada con la de mi marido? ¿Tu brazo ágil y fuerte luchará, con aquel brazo debilitado por la edad, y robustecido por la justicia? ¿Podrás quitar la vida al hombre a quien robes la honra? ¿Lavará él su afrenta con tu sangre? Sobre todo, ¿borrará de mi frente el deshonor que me mancille?
ALFONSO.- ¿Y qué me importa a mí esa que tú llamas justicia? ¿Ni qué debo yo a esa sociedad que tú eriges en juez de nuestras acciones? Yo, a quien el mundo destierra de sí porque soy pobre y porque no miento, que no soy noble, ni quiero serlo a costa de la ignominia que envuelven muchos blasonados pergaminos, que no puedo escalar los palacios de los reyes porque no sé adular a los lacayos de [11] sus lacayos, ni conozco los medios de enriquecerme; yo, que sólo sé pensar, ¿qué le debo a ese mundo mezquino, compuesto de mezquinos insectos, esclavos de lo que fue, orgullosos de lo que es, e ignorantes de lo que será? ¿Qué debo yo a esos hombres? ¿Qué pueden exigir de mí esas mujeres? Y tú que las temes y los respetas, ¿qué les debes?
MARIANA.- Calla, calla..., Alfonso... ¡Dios mío! ¡Dios mío!
ALFONSO.- Tú me amabas con toda la efusión de tu alma. La sociedad labró un abismo que te separó de tu amante, y te condenó a llorar para siempre; porque en cambio de tu ventura, obtuviste el tratamiento de excelencia. ¿Y quieres que ahora respete yo a quien nos sacrificó en las aras de su deseo? Yo, que no tengo en el mundo otra riqueza que tu cariño, otro rango que el que tú me des en tu alma, ni más esperanza que la de amarte siempre, ¿quieres que renuncie a mi fortuna, que rasgue mis blasones y que destroce mi porvenir?
MARIANA.- ¡Alfonso...!, ¡déjame por Dios! Tus palabras me pierden.
ALFONSO.- Mira, Mariana, la tierra es muy ancha: en ella hay climas remotos en donde no podrán existir esos compromisos que tanto temes. Hay allí campos y bosques más antiguos que el diluvio, montañas altísimas, un sol tan ardiente como tu alma y la mía, ríos que parecen mares, y mares cuyos límites se ignoran. Huyamos, hermosa mía, a esos países, huyamos de este suelo carcomido y raquítico. Busquemos un asilo tan grande, tan rico y tan majestuoso como nuestro amor, y gastemos allí la vida en continua felicidad. Tal vez conquistaré yo a allí el nombre que en Europa no he podido conquistar: tal vez crecen allí los lauros con cuyas ramas coronarán mi tumba los hombres venideros.
MARIANA.- Sí, Alfonso, huyamos, huyamos para siempre de aquí, porque yo aborrezco estos sitios; detesto [12] mi riqueza, maldigo aquí todos los días mi suerte, y moriré desesperada, blasfemando de la virtud, como los réprobos blasfeman de Dios. Huyamos adonde yo no vea esas pinturas ni esos muebles, precio de mi desgracia en esta vida y de mi condenación en la otra; porque yo te quiero más que las flores quieren a los rayos del sol, como los campos aman los rocíos de la primavera; y necesito oír tu voz, y ver tus ojos, y sentir el fuego inspirador que te abrasa.
ALFONSO.- ¡Mariana...! Venga ahora la muerte. ¿Tú me amas y te resuelves a participar de mi miseria? ¿Tú vienes conmigo, Mariana? ¡Ah!, derrama, Dios eterno, tus bendiciones sobre su cabeza, ya que yo, miserable y sin poder alguno, no puedo más que adorarla con toda la energía y el fuego de mi pobre vida.
MARIANA.- Alguien viene.
Escena VII
Los dichos. LUISA.
LUISA.- ¡Señora!
ALFONSO.- ¿Qué es eso?
LUISA.- La luz del día comenzará muy en breve a apuntar.
ALFONSO.- ¿Tan pronto...?
LUISA.- Van a dar las cinco.
ALFONSO.- (Aparte a MARIANA.) Aguárdame en este aposento: antes que amanezca volveré a buscarte; mientras tanto puedes hacer los preparativos más urgentes... ¡Adiós, querida mía! ¡Adiós! (A LUISA.) Vamos. [13]
Escena VIII
MARIANA. Después el CONDE.
MARIANA.- ¡Adiós! (Se sienta en el sofá.) ¿Es un delirio lo que me pasa? ¿Soy yo la que acabo de prometer...? ¿Si nos habrá oído alguien...? y Estoy sola..., completamente sola... ¡Alfonso...!, dijo que volvía al instante; que estuviera pronta a marchar: ya lo estoy. ¡Luisa! También se ha ido. ¡Qué triste me parece ahora este aposento! (Suena ruido en la puerta de la derecha: MARIANA se vuelve hacia ella.) ¿Quién está ahí? (Se abre la puerta.) ¿Quién es? ¡Un hombre! (Sale el CONDE y cierra la puerta.)
CONDE.- No se asuste usted, señora, que no es ningún desconocido.
MARIANA.- ¡Señor conde!
CONDE.- Señora mía.
MARIANA.- ¿Podré saber la causa singular de tan extraña visita?
CONDE.- Sí por cierto: precisamente he venido con el objeto de tener una importante conversación con usted.
MARIANA.- Sin embargo, la hora no me parece la más a propósito.
CONDE.- Eso prueba la urgencia de lo que tengo que decir.
MARIANA.- Tampoco creo que mi cuarto es el sitio donde yo debo recibir al señor conde de Valflorido.
CONDE.- Ya ve usted que no vengo de ceremonia; cualquier lugar es bueno con tal de que mi señora doña Mariana tenga la bondad de escucharme un instante.
MARIANA.- ¿No sabe usted que es tarde, muy tarde, que en este momento pensaba yo recogerme?
CONDE.- Lo sé, y me atrevo a pediros dos minutos de audiencia.
MARIANA.- Que yo no puedo ni debo conceder... [14]
CONDE.- Mariana, he jurado declararlo todo, y cumpliré mi juramento.
MARIANA.- Con el permiso de usted, caballero. (Haciendo una cortesía.)
CONDE.- Quiere decir que esperaré a que vuelva don Alfonso...
MARIANA.- ¡Dios mío! (Se detiene.)
CONDE.- Al fin tiene usted la bondad de escucharme. Más vale así... Nos sentaremos, si usted quiere, y cerraré la puerta para mayor seguridad. (Acerca sillas y cierra la puerta de la derecha.) Tranquilícese usted, Mariana, y procure enterarse bien de mis palabras, porque serán de mucho interés para ambos...
MARIANA.- Diga usted cuanto guste. (Con amarga resignación.)
CONDE.- Serían las dos cuando salí del baile después de despedirme de vuestro esposo; a los quince minutos de haber salido estaba ya en esta habitación; excusado es por lo tanto que cuente lo que desde aquel momento ha sucedido aquí. Ambos lo sabemos muy bien; usted por su desgracia, no lo niego; yo por fortuna mía. Alguna que otra vez me he tomado la libertad de insinuar los sentimientos que usted me inspiraba; pero nunca conseguí que mis palabras fuesen bien recibidas. Sin embargo, mi existencia dependía de lo que se me respondiese. Para vencer tantos desdenes usé de cuantos medios puede inventar la imaginación más apasionada; sufrí repulsas, celos y olvidos que hubieran bastado a desanimarme si, como he dicho, no dependiese mi vida del buen éxito de esta empresa. Me convencí de que usted no podía corresponder a mis deseos: busqué la causa de semejante desvío; y tanto hice que llegué a averiguarla; desde entonces preparé lo que hoy nos está pasando.
MARIANA.- ¿Será posible que haya un hombre capaz de...?
CONDE.- Ahorremos, señora mía, calificaciones inútiles. [15] Si usted no quiere ceder a mis deseos, tengo medios, y muy poderosos, de dar a conocer mi resentimiento; si por el contrario, convencida de mis razones, escuchase y atendiese a mis palabras, todavía espero presentar tan halagüeño y tan fácil de realizar nuestro porvenir, que usted misma se convenza de las ventajas que conseguirá indudablemente, siendo menos rigorosa conmigo.
MARIANA.- (Levantándose.) Mucha paciencia he necesitado para escuchar el término de las atrevidas razones que acaba usted de proferir. Si porque estoy sola, y soy una infeliz mujer, usted piensa que puede dominarme a su capricho, crea usted que se ha equivocado torpemente. Si porque la casualidad puso el secreto de mi honra en poder de un mal caballero imagina este que puede hacerme fuerza, también se engaña como un miserable. Yo misma iré ahora, en este instante, y me arrojaré a los pies de mi esposo y le diré la verdad con la pureza de mi alma. Le diré que yo quería a Alfonso antes de mi matrimonio, que no me casé por mi voluntad, y que adoro siempre al mismo que era objeto de mis primeros sentimientos; pero que si sé amar hasta con delirio al ídolo de mis primeros años, también sé respetar las canas venerables de mi marido, y el general entonces me creerá, porque yo no sé mentir, ni he mentido nunca.
CONDE.- ¿Y le dirá usted alguna cosa del viaje que pensaba emprender hace pocos minutos?
MARIANA.- ¡Señor conde...! Usted me insulta cobardemente... La respuesta de la pregunta que se me acaba de hacer es que prefiero el perdón humillante de mi esposo a las torpes caricias del conde de Valflorido.
CONDE.- ¿Y si usted no consiguiera ese perdón? El general entonces se vengaría, porque es muy caballero, y siempre ha sabido satisfacer con sangre las más ligeras ofensas. [16]
MARIANA.- ¡Con sangre...! Pues bien, prefiero la muerte al amor de un hombre como usted.
CONDE.- ¿Y la muerte de don Alfonso?
MARIANA.- ¡Dios mío!
CONDE.- Porque el general puede, sin duda, conceder gracia a lo que antes de su matrimonio haya acontecido, y a lo que por quedar en la esfera del sentimiento y de los deseos no haya llegado a verificarse; pero no puede ni debe perdonar las acciones claramente injuriosas a su honor. Puede olvidar que su esposa, seducida por los recuerdos de una pasión mal apagada, llegó hasta el punto de querer abandonarle en el silencio de la noche aprovechando traidoramente el sueño en que él yacía sumergido, y la confianza que los juramentos inspiran a los hombres de honor; pero no debe perdonar al que es origen de todas estas ofensas; porque de almas generosas es levantar del suelo a quien no tiene fuerzas para combatir, y se humilla; pero sólo un cobarde perdona al que con la espada en la mano puede sustentar los agravios que hace.
MARIANA.- ¡Un desafío...! ¡Dios Santo!
CONDE.- Precisamente es eso lo que sucederá cuando yo me presente al general, y le cuente lo que ha sucedido esta noche; cuando él me pida pruebas de lo que yo afirme, y yo ponga en sus manos estas cartas...
MARIANA.- ¡Las de Alfonso...!, ¡ah! Tiene usted, señor conde, el alma tan perversa...
CONDE.- No tratamos ahora de eso, ni a mí me importa nada el ser persona de buenas intenciones. La posición de usted es crítica. Una palabra mía puede destruir para siempre esa fama con que la sociedad honra la conducta de usted.
MARIANA.- ¡Por Dios!
CONDE.- Una palabra mía puede armar el brazo del general contra la vida de don Alfonso. La sangre de uno de los dos, acaso la de ambos, correrá, si, más [17] dócil a mis insinuaciones, no resuelve usted complacerme. Correrá su sangre; ignorarán todos que yo he rasgado el velo fatal que encubría estos sucesos, y por lo tanto no seré yo el responsable de sus precisas consecuencias. El mundo señalará con burla o con horror a la esposa perjura, a la mujer desgraciada y culpable, y la expulsará de su seno; no por el crimen que cometió, que ese crimen muchas son las mujeres que le cometen, sino porque no supo ocultarle a los ojos de su marido; en una palabra, porque no supo engañar bastante.
MARIANA.- Y bien, señor conde, ¿qué es lo que usted desea?
CONDE.- ¿Será cierto, Mariana, que mis palabras han conseguido...?
MARIANA.- Las palabras de usted no han conseguido nada; sin embargo, estoy pronta a cumplir con todo lo que se me mande.
CONDE.- ¿Mandar, señora?
MARIANA.- Caballero, acabemos pronto...
CONDE.- Don Alfonso...
MARIANA.- ¡Dios mío...! ¡Dadme fuerzas para sufrir!
CONDE.- Decía que el señor de Guzmán debe llegar de un instante a otro. Quisiera yo que no la viera a usted.
MARIANA.- ¿Y nada más?
CONDE.- También quisiera que usted le insinuase...
MARIANA.- Basta: entiendo cuáles son los deseos de usted, y voy a satisfacerlos. (Llega a la mesa, escribe, y al acabar dice:) ¡Alfonso! ¡Adiós para siempre!
CONDE.- ¡Desdichada...! (Viéndola llorosa.) Sin embargo, era preciso que así sucediese, o de lo contrario quedaba yo perdido para siempre. ¡Qué hermosa es...! Llora, infeliz, llora, que ese es tu destino en la tierra..., tu vida es una serie de pesares que nadie comprende, y que nadie puede consolar... Ni yo me ocuparé de eso.
MARIANA.- (Le da el papel que ha escrito.) Lea usted, caballero, esos renglones. Me parece que he comprendido [18] enteramente... (Aparte y dejándose caer en un sitial.) ¡Ah!, ¡no puedo más!
CONDE.- (Lee para sí.) Con efecto. Esto es lo que yo deseaba. Señora, ¿con qué conseguiré pagar el beneficio...?
MARIANA.- (Se levanta.) He llegado a faltar por un instante a mis deberes. Dichosamente estaba un hombre en mi casa dispuesto a recordármelos; me importa poco el fin que en hacerlo así se llevaba: sólo entiendo que supo arrancarme de la orilla de un abismo. De hoy en adelante, señor conde, obediente, rendida a los más pequeños deseos de mi esposo, le sacrificaré mis sentimientos, como acabo de sacrificarle las esperanzas que en mi extravío llegué a concebir. Expiaré con la más estrecha obligación el delirio que por momentos turbó mi fantasía; borraré de mi memoria la palabra felicidad, y en su lugar escribiré resignación. Mi vida será, como dijo usted hace poco, una serie de pesares que nadie comprenderá, y que nadie podrá consolar; pero la honra que un anciano me confió al pie de los altares se conservará virgen y sin tacha, como las dulces ilusiones que para siempre he desterrado de mi corazón. (Estas palabras las dice llorando.) Ningún hombre, ninguno, ¿lo entiende usted?, nadie sino mi marido ocupará mi pensamiento. Si alguien ha imaginado que tiene medios de obligarme a ser delincuente, caballero, dígale usted que la mujer que acaba con dos plumadas de condenarse a eterno llanto, desprecia ya el infortunio, arrostrará si es preciso la deshonra, y sabrá morir desesperada antes que prostituirse en brazos de un intrigante.
CONDE.- Pero escúcheme usted, Mariana...
MARIANA.- Señor conde... (Suena el ruido de un coche por bajo del balcón.) ¡Ya está ahí...! ¡Alfonso...! ¡Bien mío...!, ¡perdóname!
CONDE.- (Asomándose.) Él es con efecto. Voy, señora, [19] a encontrarle, y a poner en sus manos esta carta.
MARIANA.- Sí, corra usted; que no le vea yo. (Aparte.) Su presencia quebrantaría todas mis resoluciones. (Alto.) Y no le diga usted las lágrimas que estoy derramando, ni la pesadumbre que me ahoga y me despedaza el alma.
CONDE.- Adiós, señora. (Vase el CONDE.)
Escena IX
MARIANA.
¡Un instante por piedad! ¡Ya se fue! No hay remedio. ¡Ay! ¡Si yo pudiera darle el último adiós! Cuando lleno de esperanzas labraba en su fantasía un solio donde colocarme, yo misma alzo el puñal, y le clavo en su pecho... ¡Cuánto tarda en marchar el coche...!, tal vez no haya dado crédito a mis palabras; acaso desea oírlas de mi propia boca antes de abandonarme a mi destino. ¡Alfonso, no las creas!, yo te amo ahora más que nunca, y sácame de este infierno en que me abraso... ¡Qué silencio! ¡Horrible situación! ¡Él es! ¡Él es! ¡Dios mío! (Se oyen pasos por la izquierda.- Abre la puerta; al tiempo suena el estallido de un látigo y el ruido de un coche, que parte: entra LUISA.)
Escena X
MARIANA. LUISA.
MARIANA.- ¡Alfonso...!
LUISA.- Le he dado la carta que el señor conde me encargó de parte de usted, la ha leído...
MARIANA.- ¿Y bien, qué?
LUISA.- En este momento, acaba de marchar.
MARIANA.- ¡Amparadme, Dios mío! (Se deja caer en un sitial, y cae el telón.)
FIN DEL ACTO PRIMERO. [20]
![]()
![]()
Acto segundo
Salón de baile público, de máscaras, que se ve por tres
puertas del fondo. El foro representa una sala de descanso; el
salón está lleno de gentes disfrazadas y sin disfraz.
Escena I
El GENERAL, de sala, y MARIANA de dominó, sin
careta.
GENERAL.- ¿Estás cansada, hija mía?
MARIANA.- Muy cansada...
GENERAL.- ¿Y además triste?
MARIANA.- ¿Triste?, no.
GENERAL.- Si tú conocieras, Mariana, la pesadumbre que me causa a mí ese abatimiento continuo a que te entregas, harías un esfuerzo para aliviarle.
MARIANA.- Pero si yo no estoy abatida.
GENERAL.- Por más que haces no puedes ocultármelo. Es mucho el interés que tú me inspiras, es mucha la esperanza que en tu alma puse yo cuando me uní contigo para que deje de observarte y de penetrar alguna vez en tu corazón..., tú lloras, Mariana: yo he sorprendido tus lágrimas; tú sufres, y tus padecimientos lejos de disminuirse crecen por momentos.
MARIANA.- ¡Dios mío...! ¡Siempre así...! ¡Siempre...!
GENERAL.- Yo me he convencido ya de que no puedo aliviarlos.
MARIANA.- ¡Ah! Sólo a tu lado hallo algún consuelo.
GENERAL.- ¿Será cierto, hija mía? Nunca, bien lo sabe Dios, aspiré a merecer de ti otros sentimientos [21] que los que puede alcanzar un hombre de mis años porque yo sé que soy viejo, y que no puedo infundir aquel amor que sólo arde en pechos juveniles; pero, eres tú tan hermosa, hay en tu frente una expresión tan angelical de inocente pureza, y son tan dulces las palabras que pronuncian tus labios, que al verte mi corazón marchito se atrevió a creer que podría lograr tu amistad, sólo tu amistad, el cariño que una hija honrada profesa hacia su padre, el que tú profesabas al tuyo.
MARIANA.- Y con efecto, Fernando, yo te amo como amaba a mi madre, y te miro como al único amparo que me resta en la vida.
GENERAL.- Contemplé el abandono en que me encontraba, sin venir la muerte que tantas veces respetó mi existencia; y no lo puedo negar, tuve miedo de esa muerte que lentamente corroe nuestros días, que nos postra, y que nos consume como se apura el combustible de una lámpara. Volví la vista entonces a lo pasado, me hallé solo con mi gloria y con mi vejez, cuando tú, Mariana, llegaste a despertar en mi alma un deseo de felicidad, tan bella como las rosas de tu semblante.
MARIANA.- Y yo, ¡desdichada de mí!, en vez de realizar ese sueño dichoso, vine con mis lágrimas a turbar la paz de tus últimos años.
GENERAL.- No llores, que me despedazas el corazón. Yo soy el culpable, que engañando a mi experiencia quise enlazar bajo un mismo yugo tu juventud lozana con mis ancianos y miserables días.
MARIANA.- Fernando, ten compasión de mí. Te amo y te venero como a un padre: el sentimiento que me inspiras no puede merecerlo ningún hombre más que tú. Huérfana y desvalida, me acogiste bajo tu protección, y me libraste de los escollos que por todas partes me cerraban. Llegó el día de satisfacer los beneficios recibidos, y tú sabes que lejos de hallar en mí resistencia, me encontraste pronta a [22] consagrarte mi vida... Después han pasado algunos años, y yo no sé la causa de ello, pero la desgracia me persigue.
GENERAL.- Tú no sabes por qué somos infelices, y yo, Mariana, de pensar que puedo adivinarlo tiemblo.
MARIANA.- (Aparte.) ¡Cielo santo! ¿Si sospechará...?
GENERAL.- Sí, tiemblo... La venganza sería entonces digna de la afrenta. ¡Desgraciado el hombre que se atreviese...!, de pensarlo sólo hierve la sangre en el pecho.
MARIANA.- (Aparte.) ¡Oh! ¡Dios mío...!
GENERAL.- ¿Pero qué digo? Nosotros no somos infelices sino porque nos empeñamos en serlo. Nuestras pesadumbres, más que realidades dolorosas, son obra fantástica de la imaginación acalorada. Tú me amas como a tu padre, y tu memoria guarda el recuerdo de aquellos días venturosos en que, niña y alegre, corrías alrededor mío y encantabas mi soledad. Yo, que después deposité en ti todas mis afecciones; yo, que para morir contento busqué tu compañía, yo te amo también más que un padre ama a su hija, como los quiere una madre tierna y cariñosa cuando, creyéndolos perdidos, vuelve a estrecharlos contra su corazón.
MARIANA.- ¡Ah! ¡Fernando! ¡Fernando! (Aparte.) ¡Qué tormento!
GENERAL.- El conde viene: ¡sosiégate, hermosa mía!
MARIANA.- (Aparte.) ¡Siempre este hombre! Su presencia es un suplicio para mí.
Escena II
Dichos. El CONDE.
CONDE.- ¿Cómo tan retirado, cuando el baile hace tan poco que comenzó?
GENERAL.- A mi edad, señor conde, no es de extrañar [23] que el ruido canse pronto; además de eso, Mariana no se siente bien..., también se cansa...
CONDE.- ¿Será posible?, tal vez el calor...
MARIANA.- No ha sido nada; nada. (Aparte.) ¡Es insufrible!
CONDE.- Si usted gusta, señora..., mis criados están abajo...
MARIANA.- Gracias, no se moleste usted... Vamos, Fernando, daremos una vuelta por el salón...
GENERAL.- (Dándola el brazo.) Adiós, conde, hasta después.
CONDE.- (Al pasar MARIANA junto a él la dice en secreto:) en este sitio tengo que hablar con usted dos palabras. (MARIANA contesta con ademán de desagrado.)
Escena III
El CONDE. Un corro de CABALLEROS y otro de SEÑORAS disfrazadas.
ALFONSO también disfrazado. MÁSCARAS que cruzan en todas direcciones.
CONDE.- Ya estoy harto de sufrir sus desdenes y de aguantar sus desprecios. Es preciso acabar de un golpe, y que yo sepa si mi fortuna ha de consistir eternamente en el capricho de una mujer que me aborrece, y que no se venga de mí porque no puede hacerlo. ¿De qué me sirve el dinero, ni para qué quiero yo los honores de que gozo, si en secreto tengo yo que lisonjear su orgullo y que humillarme en su presencia...? Además de que no es oro todo lo que en mí reluce..., malditos acreedores..., nada les basta, ni yo acabo nunca de realizar mis planes.
MÁSCARA 1.ª.- (Al CONDE.) Te conozco, y tú no me conoces.
CONDE.- Me alegro de que me conozcas, y te declaro que no me importa lo demás.
MÁSCARA 2.ª.- Déjale, que está celoso el señor conde.
MÁSCARA 3.ª.- Te equivocas.
MÁSCARA 1.ª.-Conde, te adivinamos los pensamientos. ¿Qué tal vamos de amores? [24]
CONDE.- ¡Qué amables sois!, pero...
MÁSCARA 2ª.- ¿Qué dirías tú si yo te descubriese un arcano?
CONDE.- No me gustan los misterios de novela.
MÁSCARA 2.ª.- Sin embargo, este te gustaría.
CONDE.- Pues descúbrelo y lo sabremos.
MÁSCARA 2.ª.- ¿Conoces tú a don Alfonso de Guzmán... aquel que en otro tiempo...?
ALFONSO.- Hablan de mí: escuchemos.
MÁSCARA 2.ª.- ¿No respondes?
CONDE.- Sí; le conozco de oídas..., hace ya cerca de dos años. (Aparte.) ¡Qué necias están!
MÁSCARA 3.ª.- De la noche a la mañana desapareció, y desde entonces..., ¿qué?, ¿no sabes el lance?, pues nadie lo ignora.
CONDE.- Está bien, dejadme, que a mí no me incumben negocios ajenos.
MÁSCARA 1.ª.- ¿Y si fueran propios?
MÁSCARA 2.ª.- Porque has de tener entendido que hay personas que han visto a Guzmán en Madrid.
CONDE.- (Aparte.) ¿Si será cierto? (Alto.) Ya os he dicho que no me importa lo que no me interesa. (Aparte.) No debo perder el tiempo.
MÁSCARA 1.ª.- Escucha.
MÁSCARA 2.ª.- Señor Conde.
MÁSCARA 1.ª.- Nos has de oír. (Le detienen.)
CABALLERO 1.º.- Es un hombre de ayer.
ÍDEM 2.º.- Un intrigante, enredador y tramposo.
ÍDEM 3.º.- Hay quien le supone relacionado con la mujer del general Vargas.
ÍDEM 4.º.- Otros aseguran que no es cierto.
ALFONSO.- Y aun cuando lo fuera, no es digno de hombres de honor el ocuparse de los secretos de una mujer.
CABALLERO 2.º. ¿Y quién eres tú, que así te atreves a enderezar entuertos? (Se hablan, y él se separa.)
MÁSCARA 1.ª.- (Al CONDE.) Pues sí, señor, lo sabemos todo, todo.
MÁSCARA 3.ª.- Y te damos la más cumplida enhorabuena.
MÁSCARA 2.ª.- Es muy hermosa, y muy merecedora de los obsequios más finos. [25]
CONDE.- Os digo que... os equivocáis de medio a medio.
CABALLERO 2.º.- Se cuenta de mil maneras la historia; unos dicen que fue un verdadero quid pro quo, de cuyas resultas se largó Guzmán y quedó Valflorido: otros aseguran que todo se hizo por obra y gracia de este último.
CABALLERO 1.º.- La verdad es que desde entonces comenzó a restablecerse la fortuna del conde, que estaba a punto de arruinarse completamente. La amistad de don Fernando, y el favor de que goza este, le sirvieron de escalones...
CABALLERO 4.º.- Sin embargo, hay quien afirma que ella le aborrece; aunque yo creo que le pasará lo que a todas, que cuando dicen no, es como si dijeran sí.
CONDE.- En suma, yo me marcho, y os dejo aunque os enojéis. (Aparte.) ¡Malditas máscaras!
MÁSCARA 2.ª.- Te seguiremos por todas partes.
ÍDEM 1.ª y 3.ª.- Te seguiremos. (Vase el CONDE y las MÁSCARAS, y se pierden en el bullicio del salón.)
CABALLERO 1.º.- Ya se fueron detrás de él.
ÍDEM 3.º.- No le dejan.
ÍDEM 2.º.- Vámonos también nosotros, y ayudaremos a la broma.
ÍDEM 4.º.- Vámonos. (Vanse de tropel.)
Escena IV
ALFONSO.
¡Cuán lejos está ella de pensar que yo me hallo aquí! Sin embargo, me han visto, y mi llegada no es un secreto. Perdida en ese torbellino va luciendo su hermosura, sin acordarse de que esa belleza era mía: tal vez en este momento escucha las palabras de amor de alguno de tantos como la galantean..., ¡ah! ¡Mariana, pronto te has olvidado de Alfonso! Creíste apartarme de tu presencia, y te equivocaste: tu vida me pertenecía, yo la reclamo, y la obtendré, o [26] perderé la mía. (Se oye la música y el ruido de las máscaras.) Todos ríen; todos se entregan a gozar de lo presente, olvidando lo pasado. Yo solo sufro aquí mi destino, y reniego de la existencia. (Pausa. Sigue el ruido.) Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, todos se mezclan y confunden, mientras yo me canso de aborrecerlos a todos. (Pausa, y sigue el ruido.) ¿Y por qué no he de pagar yo mi tributo de locura? ¿Quién sabe si el acaso me reserva en este hervidero de gente la venganza que deseo? (Vase, sigue el ruido &c.)
Escena V
El CONDE dando la mano a MARIANA. (Cesa la música.)
MARIANA.- Por última vez escucho las palabras de usted.
CONDE.- Tal vez no suceda lo que usted dice; pero no es eso lo que importa ahora.
MARIANA.- Nos conocemos demasiado, señor conde, y no me puede usted engañar fácilmente.
CONDE.- Ni lo pretendo, señora; digo lo que siento, y solicito lo que anhelo.
MARIANA.- Ya sabe usted mi respuesta.
CONDE.- Quiero ignorarla, por usted misma.
MARIANA.- Pues la repetiré si es preciso...
CONDE.- Mariana, ¿se burla un usted de mí?
MARIANA.- No me burlo: respondo, como debo responder al conde de Valflorido.
CONDE.- Me admira tanta firmeza, tanta arrogancia.
MARIANA.- Y a mí me pasma tanto atrevimiento.
CONDE.- ¿Es decir que debo perder toda esperanza?
MARIANA.- Cuando en una situación crítica de mi vida que no habrá usted podido olvidar, dije yo que nunca alentaría los proyectos de un intrigante miserable, lo dije porque pensaba cumplirlo.
CONDE.- Y cuando en esa misma situación llegué yo a amenazar con la infamia y el vilipendio a una [27] mujer que había olvidado sus deberes, hice aquellas amenazas porque pensaba cumplirlas; la mujer entonces cedió a mis deseos.
MARIANA.- (Aparte.) ¡Ah! ¡Dios mío! (Alto.) Cedió, y escribió una carta fatal...
CONDE.- Cuya carta envolvía una promesa para mí.
MARIANA.- Yo entonces rescaté esa promesa interponiendo mi mediación, para que usted no pereciese en la miseria; y del polvo en donde yacía, le levanté a la altura en que hoy se encuentra. El hombre deshonrado y perdido, a quien la sociedad condenaba ya, conquistó un puesto en ella: el mundo le recibió con los brazos abiertos; cumpliéronse los deseos de usted. ¿Qué más pude yo hacer, señor conde?
CONDE.- Pudo usted enlazar su suerte con mi suerte; caminar por donde yo camino, participar de mis esperanzas, y de mis desdichas: en una palabra, pudo usted ser mía.
MARIANA.- Pude, pero no quise arrastarme en el cieno.
CONDE.- ¿En el cieno...? ¡Está bien! Sin embargo, es preciso que sea, porque yo estoy cansado de vivir sin usted, porque usted es la única persona que puede humillarme, y burlar mis proyectos; así como yo soy también el único que puedo perder a usted, y hacerla desgraciada para siempre.
MARIANA.- ¡Desgraciada! Ya lo soy para toda mi vida.
CONDE.- Y lo será usted más todavía.
MARIANA.- ¿Qué le importa la desdicha a quien vive desesperada?
CONDE.- Hay, señora, desdichas que no caben en el alma..., hay siglos de maldición en ciertas horas de la vida: en esas horas un hombre es capaz de todo: el crimen entonces es un medio fácil de vivir; la existencia más querida es débil barrera al ímpetu que nos arrastra por un puñado de monedas se da entonces el honor: ¿lo entiende usted, señora? Pues bien, yo estoy en esas horas fatales... Yo..., miserable ayer, desgarré esa voluntad, y la sometí a [28] mis deseos para salvarme de un naufragio: pasé los escollos, y el mar me presenta su faz tranquila; pero en el horizonte está usted como una sombra que amenaza como una tempestad, que hoy detengo yo, y que mañana no podré detener, y que me destrozará... Por eso me valgo ahora de mi poderío; por eso, Mariana, es preciso que usted ceda a mis instancias.
MARIANA.- Falta que yo crea en ese poderío de que hace usted alarde.
CONDE.- ¿Cómo?
MARIANA.- Sí: tú puedes revelar un secreto de mi alma, y con una palabra entregarme a la mofa pública que acaso me persigue ya; pero has de saber que la mofa pública no es nada para mí; has de saber que mi virtud es mentira; que yo adoro siempre al que fue objeto de mi primera pasión, y que si respeto a mi marido, no es por mí, sino por él; no es por egoísmo, sino por gratitud. Mucho sentiré que la ignorancia en que de mis sentimientos vive desaparezca, porque tal vez no pueda yo resistir a su pesadumbre; pero si sucede así, y no son mis acciones ni mi lengua las que publican mi desdicha, quiere decir que el lazo que me une con el mundo quedará roto, y que nada deberé yo a los hombres, ni los hombres me deberán a mí nada.
CONDE.- También detesto yo a los hombres, y estoy resuelto a jugar el todo por el todo; a ser o a no ser; a gozar o a morir.
MARIANA.- ¿Y qué me importa a mí eso?
CONDE.- Debe importarte, Mariana, porque si yo perezco, perecerás conmigo; perecerás.
MARIANA.- Desprecio la muerte, más que te desprecio a ti.
CONDE.- No la despreciarás cuando sepas que todavía hay una esperanza para tu alma.
MARIANA.- ¿Una esperanza...? ¡En el cielo!
CONDE.- Sí; una esperanza. Guzmán vive.
MARIANA.- ¿Será verdad, señor conde?, ¡ah!, ¡dígalo usted, [29] repítalo una y mil veces...!, ¡vive Alfonso...! ¡Cielo santo!, ¡que no muera yo sin estrecharle en mis brazos!
CONDE.- Vive, pero no para ti.
MARIANA.- ¡Dios mío!
CONDE.- Yo no tengo esperanza ninguna; tú sí las tienes. Yo nada arriesgo más que la reputación de hombre honrado, que para nada sirve. Usted, señora, arriesga la honra y...
MARIANA.- ¿Dónde está Alfonso?
CONDE.- Ese es mi secreto; si quieres comprarlo ya sabes el precio.
MARIANA.- Él vendrá; no hay que dudarlo.
CONDE.- ¿Ignoras que cuando se separó de ti te maldecía?
MARIANA.- Sin embargo, vendrá.
CONDE.- Antes que venga, ahora mismo, voy a ver al general. (Va a irse, y le detiene.)
MARIANA.- Deténgase usted, señor conde, deténgase usted. (Aparte.) No sé lo que digo, ni lo que hago.
CONDE.- ¿Cuándo tendré el gusto de verla a usted a solas?
MARIANA.- Nunca..., nunca
CONDE.- Adiós, Mariana; cúlpate a ti misma de tu infortunio. (Vase.)
Escena VI
MARIANA. Después ALFONSO.
Durante esta escena el CONDE discurre por el salón, habla con un criado, le entrega unos papeles y le sigue; el criado se pierde entre el gentío: vuelve a aparecer hablando con el GENERAL, a quien da los papeles: el GENERAL los abre, y lee la carta con que van acompañados.
MARIANA.- ¡Un instante! ¡Un instante por piedad!
ALFONSO.- Allí está, ¡siempre bella!
MARIANA.- ¡Qué desesperación! (Se sienta en un sitial: suena [30] la música: ALFONSO se acerca sin que le vea MARIANA.) ¡Ah...!, ¡todos me dejan...! ¡Estoy sola! ¿Quién será este máscara? (Repara en ALFONSO.)
ALFONSO.- Muy abandonada estás, hermosa: ¿me permites que te acompañe?
MARIANA.- (Distraída.) Tal vez en este momento se decide mi suerte. Si yo pudiera encontrarlos..., hablaría a Fernando...
ALFONSO.- ¿No me oyes, señora, mía?
MARIANA.- Mil gracias. (Mira con inquietud hacia el salón.)
ALFONSO.- Mucho te interesa lo que en el salón sucede. ¿Acaso buscas en él a tu dichosa pareja?
MARIANA.- No te conozco, máscara: así que bien puedes dejarme.
ALFONSO.- Pero yo te conozco a ti.
MARIANA.- (Distraída.) No es difícil. (Aparte.) ¡Qué pesadez!
ALFONSO.- Más de lo que tú imaginas.
MARIANA.- Puede ser; nada tiene de extraño.
ALFONSO.- Sólo una vez te he visto tan agitada como ahora.
MARIANA.- ¿Tú me has visto? ¿Y quién eres tú? (Con curiosidad.)
ALFONSO.- ¿Yo?, ya lo ves, soy un hombre.
MARIANA.- Por lo que veo, tienes intención de excitar mi curiosidad. ¿No es así?
ALFONSO.- Soy un hombre, Mariana, que en otro tiempo...
MARIANA.- ¡Qué voz! ¡Dios mío! Quítate la careta.
ALFONSO.- Soy uno de los muchos que vienen al baile a divertirse.
MARIANA.- ¿Y me has elegido a mí para blanco de tus chanzas?
ALFONSO.- ¡Qué pálida estás! ¡Qué inquieta! ¡Tú has llorado!
MARIANA.- Máscara, las bromas tienen un límite.
ALFONSO.- ¡Qué días tan amargos deben de ser los tuyos!
MARIANA.- Máscara, ¿quién eres?
ALFONSO.- Porque el conde de Valflorido es incapaz de comprender tu alma y... es imposible que tú le ames, como dicen por ahí las gentes. [31]
MARIANA.- ¡Alfonso!
ALFONSO.- Así se llamaba el que en otro tiempo merecía tu cariño: el infeliz me contó muchas veces su desgracia y tu perfidia...
MARIANA.- Descúbrete por Dios, y sepa yo quién eres.
ALFONSO.- ¿Tienes tú todavía algún recuerdo para aquel desgraciado?
MARIANA.- Tú eres Alfonso, sí; en vano pretendes ocultármelo.
ALFONSO.- Mariana, Alfonso no existe.
MARIANA.- ¡Ah! ¿Qué dices?
ALFONSO.- No existe para ti, porque te desprecia.
MARIANA.- Ten piedad de mi desventura, y descúbrete el rostro: que yo te vea una vez, y aunque perezca luego; que mire yo tus ojos, y lea en ellos un sentimiento.
ALFONSO.- Mira que hablas con un desconocido.
MARIANA.- No, para mí no lo eres. ¡Tu acento resuena siempre en mi corazón!, tus palabras están grabadas en mi memoria.
ALFONSO.- ¿Y también lo están las del conde?
MARIANA.- ¡Alfonso...!, ¡por Dios...! ¿Qué dices?
ALFONSO.- Te he dicho, señora, que el hombre a quien acabas de nombrar no existe para ti. Murió con sus esperanzas, con las ilusiones que tú procuraste desvanecer: murió para el amor; quedó vivo para vengarse, y se vengará.
MARIANA.- Tus palabras me horrorizan: descúbrete el rostro.
ALFONSO.- ¿Quieres leer en él mi desesperación, ver la huella que ha dejado aquí el infortunio, y complacerte en contemplar mis sufrimientos?
MARIANA.- Quiero verte; quiero leer en tus ojos que todavía me amas; quiero implorar tu perdón y conseguirlo; porque en mi alma arde ahora más que nunca el fuego que tú encendiste, porque estoy cansada de una existencia árida y marchita, y porque viéndote volveré a ser lo que antes era, a pensar como antes pensaba, a sentir lo mismo que antes sentía. [32]
ALFONSO.- Pues bien, mírame. (Se quita la careta.)
MARIANA.- ¡Alfonso...!, ¡bien mío! ¡Cuánto has sufrido!
ALFONSO.- Mucho, Mariana: y todavía tendré que sufrir más. Lentamente han ido transformándose mis esperanzas en otros tantos desengaños. El mundo, con sus fantasmas de oro, me arrojó de su seno porque era pobre. La gloria me enseñó sus laureles, me lancé a cogerlos, y los vi brillar en la frente del ignorante poderoso. Cerré los ojos a lo presente para ponerlos en la fantástica región de lo futuro. Soñé un nuevo mundo poblado de nuevos seres libres, buenos y generosos... Todo era mentira. Cansado de vivir, busqué entonces la muerte; y al poner el pie en el sepulcro vi a un ángel más bello que la gloria, y más puro que mis ensueños. Tú eras ese ángel: yo te amé como a un ídolo; rendí a tus pies mi existencia; te pedí un día de felicidad, y tus labios la derramaron en mi alma: volví a soñar en mi universo; volví a creer en el heroísmo: mas, ¡ah!, que en lo mejor de mi carrera, cuando en lo más alto del cielo me veía, caí a la tierra, y vi a los hombres como son. El ángel había desaparecido, y en su lugar quedaba una mujer.
MARIANA.- Y para mí también había ilusiones y esperanzas. Yo también amaba: yo también, creyéndote muerto, he llorado horas largas, muy largas, de infortunio, que hoy tengo por satisfechas sólo con verte.
ALFONSO.- Si fuese verdad eso que estás diciendo, si tú me amaras todavía, si llegaras a destruir mis sospechas, la sospecha de todos, mira, aún hay en mi pecho una inmensidad de amor para ti.
MARIANA.- Dispón de mi vida, humíllame, trátame como a una esclava; pero no dudes de mi cariño.
ALFONSO.- (Suena la música.) Siempre los hombres con sus insensatas alegrías han de venir a turbarme en mis delirios.
MARIANA.- ¿Y qué nos importa?
ALFONSO.- El general viene. (Se pone la careta.) [33]
MARIANA.- ¡Ah!, ¿qué dices? Alfonso, tú eres mi única esperanza; no te apartes de mí... Si supieras..., no me abandones...
ALFONSO.- (Aparte.) ¿Qué querrá decir con eso?
Escena VII
Dichos. El GENERAL.
GENERAL.- Señora, podemos retirarnos del baile.
MARIANA.- Cuando gustes. (Aparte.) ¡Qué aspereza!
GENERAL.- (A media voz.) ¿Quién es ese máscara?
MARIANA.- No lo sé.
GENERAL.- Máscara, quisiera que te separases de aquí un momento. (ALFONSO se retira al foro.) Mariana, en este instante acabo de recibir una carta; aquí la tienes.
MARIANA.- (Aparte.) ¡Todo lo sabe ya!
GENERAL.- Y con ella este pliego, (ALFONSO se va acercando.) en donde según se dice hallaré pruebas de que tú...
ALFONSO.- ¡Mis cartas...! ¡Ah...!, todo lo comprendo.
MARIANA.- ¡Señor! ¡Señor! (Mira a ALFONSO.)
GENERAL.- ¿Te turbas, Mariana? Salgamos de aquí. (Aparte.) ¡Ah!, tengo sed de venganza.
MARIANA.- ¡Yo no puedo más! ¡Desgraciada de mí...!
GENERAL.- ¿Será verdad lo que acabo de leer?
MARIANA.- Perdón, perdón... Fernando..., pero escúchame.
GENERAL.- Calla, calla, o te mato aquí mismo. Vamos de aquí.
MARIANA.- ¡Alfonso...! ¡Dios mío...! ¿Qué he dicho?
GENERAL.- ¡Maldición! Calla: los dos moriréis. (La música está sonando.)
ALFONSO.- ¿Qué es lo que usted pretende de esa señora? (El CONDE y algunas máscaras aparecerán en el fondo.)
GENERAL.- ¿Y usted quién es para hacerme esa pregunta?
CONDE.- ¿Quién será ese con quien habla? [34]
ALFONSO.- Lo hago porque debo hacerlo.
MARIANA.- Vámonos, sí, vámonos.
GENERAL.- Caballero, estas son las señas de mi casa. (Le da una tarjeta.)
ALFONSO.- Para nada las quiero.
MARIANA.- ¿Qué haces? ¡Dios mío!
GENERAL.- Quítese usted por Dios de delante, o... (ALFONSO se quita la careta.) ¡Alfonso!
CONDE.- (Baja a la escena.) ¡Él es, él es!
MARIANA.- (Se desmaya, y las gentes acuden en su socorro.) ¡Ah! Yo me muero.
ALFONSO.- Todo lo sabes ya. Pues bien; esa mujer me pertenece, y...
GENERAL.- A mí me pertenece tu vida... (Se agarran de la mano y van a salir, y el CONDE los detiene.)
CONDE.- ¿Adónde van ustedes de ese modo?
GENERAL.- ¡Señor conde!
ALFONSO.- (Al CONDE.) Esta es tu obra, malvado. Complácete en ella; pero advierte que el abismo que para todos has abierto, puede también abrirse para ti. (Al GENERAL.) Vamos.
GENERAL.- Vamos. (Cae el telón.)
FIN DEL ACTO SEGUNDO [35]
![]()
![]()
Acto tercero
Habitación de una casa de campo: puerta y dos ventanas en el foro que
dejan ver un parque cercado por una verja. Puertas a los lados.
Escena I
El CONDE entra por la puerta del parque, le atraviesa y llega
al foro.
Nadie parece: todo está en silencio. ¡Si habrá venido Guzmán! Presentose en el baile como llovido del cielo, y el diablo sabe lo que después sucedió. (Se sienta cerca de la mesa.) Se van enredando las cosas de tal modo, y tal se va poniendo el laberinto este, que ni yo mismo sé por dónde voy, ni cuál será el fin de mi viajata... ¿Y qué me importa saberlo? A todo trance nunca falta una bala para un perdido. Para mal vivir más vale morirse. (Entra un CRIADO.)
Escena II
El CONDE. Un CRIADO.
CRIADO.- Aquí tiene usted el correo. (Se aparta.)
CONDE.- (Lee una carta.) Figúranse los parientes que por hallarse un hombre en Madrid ya tiene conquistados los escalones del trono, y así piden empleos como si no hubiera periodistas y diputados ministeriales a quienes colocar. (Lee otra carta.) Otra canción por el estilo... (La rompe.) Si supieran por allá las combinaciones que necesita hacer cualquiera [36] para entrar en suerte, y bogar seguro por los golfos del favor, no escribieran tanto, ni distrajeran al mísero cortesano de sus especulaciones. (Abre otra y la rompe.) Yo no sé cómo antes de tiempo se ha difundido la noticia de mi nueva posición; pero la verdad es que... (Toma un pliego.) ¡Hola! Este no es memorial. (Abre y lee.)
Escena III
Dicho. El GENERAL.
GENERAL.- Muy ocupado está el señor conde.
CONDE.- Leía el nombramiento con que acaba de honrarme S. M., y me alegro de ver a usted para darle las gracias por la mucha parte que en ello ha tenido..., pero dejemos ahora eso y sepamos... (Al CRIADO.) Aguarda afuera hasta que yo te llame. (Al GENERAL.) ¿Cómo ha pasado usted el resto de la noche?
GENERAL.- Mal, muy mal... ¡Ah! ¡Cuán amargo es perder al cabo de la vida toda esperanza de ventura!
CONDE.- Nadie hubiera podido imaginar...
GENERAL.- A mí también me parece un sueño, y hay momentos en que lo creo mentira; sin embargo, es verdad, muy verdad... Su semblante demudado, sus labios trémulos lo confesaron; y él mismo... Cuando recuerdo el atrevimiento con que en mi presencia se puso aquel hombre, cien vidas que tuviera le arrancaría... Y allí la gente: ¡oh rabia!, el público mirando la comedia y preparado a silbarla... Los minutos que corren hasta satisfacer mi agravio son para mi alma desgarrada siglos de insoportable martirio.
CONDE.- Supongo que si mi presencia es necesaria...
GENERAL.- No: en el bosque próximo me esperan dos antiguos compañeros de armas que no faltarán a la hora convenida..., usted mientras tanto, aguarde aquí el resultado. [37]
CONDE.- Con todo, no quisiera que en tales instantes...
GENERAL.- Tome usted asiento, y... (Se sientan.) escúcheme. La suerte de las armas es muy voluble; mi pulso, debilitado ya por los años, no se mantiene tan seguro como lo estaba en otros tiempos: puede muy bien suceder que mi vida acabe dentro de algunos minutos... En tal caso..., este es mi testamento: en él ocupa usted un lugar notable..., vendrán aquí mis padrinos, y ellos le ayudarán a usted en el penoso encargo de ejecutar mis últimos mandatos.
CONDE.- Señor...
GENERAL.- Este es un pliego para usted, con el cual creo que se satisfarán las justas miras del señor conde de Valflorido. Después entregará usted este papel a la persona a cuyo nombre va dirigido... Ella era mi único bien sobre la tierra, el blando consuelo de mis postreros días; en ella se cifraba toda mi riqueza, toda mi gloria: ¡ah!, ¿quién puede penetrar en el alma de una mujer? Dígala usted que la perdono.
CONDE.- ¡Mi general!
GENERAL.- Sí, la perdono en premio de aquellas preciosas horas con que supo suavizar mi abandonada existencia. Usted no la conoció entonces, no la vio usted hermosa como el pensamiento de una virgen, siempre contenta, siempre amable; ni ha recibido usted sus inocentes caricias, ni escuchado sus dulcísimas palabras: ¡ah!, a pesar de su crimen, su imagen vive en mi corazón y le enciende.
CONDE.- Es necesario que usted se tranquilice: los instantes vuelan, y no convendría que entonces...
GENERAL.- Descuide usted, amigo: el combate es a todo trance..., o su vida o la mía. En aquel salón donde tan gozosas y divertidas se agitan las gentes, quedó resuelto el destino de uno de los dos, o acaso el de ambos... A mí me cansa la existencia desde que un hombre rompió el único lazo que me ataba a ella; deseo salir de este mundo de engañosa perfidia y volar a otro mejor. ¿Quién sabe lo [38] que la eternidad encierra...? Es mucho el peso que me agobia, y son muchos los abriles que por mí han pasado; nunca pude yo sufrir la carga del deshonor: ahora que soy viejo y que las fuerzas se me acaban, sería de todo punto imposible que la aguantase.
CONDE.- General, ¿y la venganza?
GENERAL.- Es verdad, confieso que se me olvidaba. Es preciso que yo quede vengado; es preciso que si muero, haya un hombre capaz de arrancar la vida a quien manchó mi honra. Dice usted bien; es necesario pensar en la venganza. Alfonso de Guzmán debe morir, debe perecer, y morirá...
CONDE.- Sí, es indispensable su muerte.
GENERAL.- ¡Su muerte! Al imaginármela siento aquí, en el pecho, un consuelo inexplicable: ver tendido a mis pies a un hombre a quien aborrezco, oír sus gemidos, contemplar sus mortales angustias, mirar su sangre infame cómo corre derramada por cien heridas, debe de ser un deleite inefable para el que abrigue en su alma todo el odio que arde en la mía. ¡Morirá! Si yo no le mato, habrá quien sepa hacerlo: ¿no es verdad, señor conde?
CONDE.- Muchos amigos tiene usted, y yo no dudo...
GENERAL.- ¿Usted, por ejemplo...?
CONDE.- ¿Yo?
GENERAL.- Sí; usted es mi amigo; por usted he hecho yo lo que un padre por su hijo...
CONDE.- Pues bien, mi general, será usted vengado. Alfonso podrá acaso vencer la debilidad de un anciano; pero mi brazo es fuerte, mi mano segura; sé yo poner la bala en el pecho de cualquiera, y en el de Guzmán con más motivo.
GENERAL.- ¡Ah! ¡Déme usted esa mano, señor conde! La promesa que acabo de oír me ha vuelto por un instante a la alegría.
CONDE.- A pesar de eso. (Sale un CRIADO.)
CRIADO.- Señor, los dos caballeros que me dijo V. E. le aguardan a la entrada del bosque. [39]
GENERAL.- Está bien; retírate. (Vase el CRIADO.) Llegó el momento. Adiós, conde. No olvide usted las promesas que acaba de hacerme. Alfonso debe morir.
CONDE.- Le acompañaré a usted. (Toma su sombrero, y le da al GENERAL el suyo.)
GENERAL.- No lo permitiré: el sitio está a la espalda de la casa; es asunto de dos momentos..., a diez pasos..., no es posible equivocarse.
CONDE.- Sin embargo...
GENERAL.- No, no; venga un abrazo. Tal vez será el último. (Se abrazan.) ¡Ah!, esta sortija fue de ella: devuélvasela usted al tiempo de darla mi carta. Adiós.
Escena IV
El CONDE.
¡Pobre hombre! Los celos le dan fuerzas para batirse. Si muere, en este pliego tengo asegurada mi suerte; si se salva, entonces una explicación con su esposa pudiera muy bien destruir mi fortuna y adquirirme su enemistad... Son tan necios los maridos y tan falsas las mujeres..., necesario se hace, por lo mismo, no perder tiempo y estar alerta. Mucho vale don Fernando; pero es tan viejo ya y tan desdichado..., que la muerte casi le sirve de consuelo..., además de eso él mismo se mata... ¿Quién le mandó casarse a los sesenta años con mujer joven y bonita? Después queda Guzmán, no porque pueda destruir mis proyectos, sino porque me estorba en mi marcha. También le buscaremos su adversario..., una cárcel..., la deportación..., hay para el poderoso mil medios... Por lo tocante a Mariana, ya de nada me sirve; me abrió las puertas del mundo; yo se las cierro. Allá se las haya con su bendito amante. Por otra parte no faltan encierros para las mujeres. Hombres, que os agitáis en la miseria de las pasiones, yo os desprecio: con las ruinas de [40] vuestros insensatos delirios edificaré mis palacios y llevaré a cabo mi engrandecimiento; gastaré el fruto de vuestro sudor, y a pesar de eso seréis mis esclavos; y donde no, ahí está la ley, hecha expresamente para castigar vuestros desvaríos, y para proteger al que observa, medita y ejecuta. (Se oye un ruido dentro y la voz de MARIANA, que grita.)
MARIANA.- (Dentro.) ¡Fernando! ¡Fernando!
CONDE.- ¡Maldita seas! Ya está aquí.
MARIANA.- ¿Dónde está? Quiero verle. Quiero hablarle.
CONDE.- En mal hora llega esta mujer, si el general no muere. ¿Qué haré? (Saca del bolsillo un puñal y le vuelve a guardar.)
MARIANA.- (Entrando.) ¡Fernando! (Ve al CONDE.) ¡Ah!
Escena V
MARIANA. El CONDE.
CONDE.- Acaba de salir en este instante, y va a volver.
MARIANA.- ¿Y adónde ha ido?, ¿adónde?
CONDE.- Señora...
MARIANA.- Todo lo sé ya... ¡Dios mío! ¡Dios mío! No fue sueño ni visión espantosa; fue verdad, verdad horrible que tu presencia en este sitio, hombre perverso, me revela. ¿Dónde está Fernando? Nadie me responde... ¿Y Alfonso...? ¿Está sola esta casa? ¿No hay aquí criados...? ¡Qué horror! Se estarán batiendo. ¡Tal vez han muerto ya!
CONDE.- Sosiéguese usted, Marianita... El general ha salido a batirse, es cierto; pero al instante debe volver..., sus pistolas son buenas; el general sabe usarlas con seguridad, y...
MARIANA.- ¿Es decir que morirá Alfonso?
CONDE.- Morirá... uno de los dos indudablemente.
MARIANA.- ¡Cruel! ¡Malvado! ¿Qué estás diciendo?
CONDE.- El duelo es a muerte, y es natural que uno de los dos muera. [41]
MARIANA.- ¿Y tu vivirás, infame, tú que les has puesto las armas en la mano?
CONDE.- Como no tengo el honor de que usted sea mi esposa..., no me toca a mí la venganza de los agravios.
MARIANA.- Pero ¿dónde están, Dios mío? Yo iré y me arrastraré a sus plantas, lo diré todo, me condenaré a mí misma, lloraré, abrazaré sus rodillas, no podrán herirse sin mancharse con mi sangre, que ninguno de los dos se atreverá a derramar.
CONDE.- Es muy preciosa esa sangre, y sobre todo muy pura.
MARIANA.- Cobarde, que así insultas a una mujer débil y sola..., si un hombre te mirara con ceño, acaso esconderías tu frente en el polvo.
CONDE.- Es muy posible: no hay que decir de este agua no beberé. (Se sienta, y abre el pliego que le dio el general.)
MARIANA.- Caballero, está usted en mi casa, y yo mando en ella. Salga usted de aquí inmediatamente, salga usted al punto. ¿Lo oye usted?
CONDE.- Permítame usted, señora, descansar un instante..., y luego la complaceré.
MARIANA.- Los minutos vuelan. (Toca la campanilla de aviso.) ¿A quién preguntaré, cielos?
CONDE.- No hay nadie en la casa, nadie más que nosotros dos y mi criado. (Aparte.) El infierno trae consigo esta mujer; y lo peor de todo está en que yo no puedo dejarla aquí.
MARIANA.- ¡Qué horrible incertidumbre...! Señor conde, por piedad, dígame usted adónde han ido: ¿dónde están?, de rodillas lo suplico..., por Dios... Dígalo usted..., ¡por Dios!
CONDE.- Señora, no puedo permitir...
MARIANA.- Sí, yo te perdono los sufrimientos de que has sido causa, y olvidaré mis injurias y satisfaré tu ambición..., pero llévame adonde están..., que yo evite ese combate espantoso, aunque sea a costa del sacrificio [42] de mi vida entera, de esta vida que para nada sirve, y que aborrezco.
CONDE.- Levántese usted, señora... Hubo un tiempo en que yo también suplicaba; entonces yo pedí para que no se viese usted en el caso en que hoy se encuentra. Mis súplicas fueron despreciadas, mis plegarias desoídas... Usted, y no yo, es la responsable de lo que hoy acontece. Usted armó el brazo de Guzmán y el de don Fernando; la sangre que va a correr caerá sobre la conciencia de usted, y Dios...
MARIANA.- ¡Calla, blasfemo! No nombres a Dios. Tú no crees en Dios. Si creyeras en él, evitarías el delito que por tu causa tal vez se habrá cometido ya.
CONDE.- Esos, señora, son delirios.
MARIANA.- Pero yo me vengaré, te seguiré a todas partes, en todas me verás como una sombra sangrienta, como una visión infernal; y si en tu cuerpo hay un alma, los gritos de la conciencia herirán tu corazón, te roerá el remordimiento, llorarás lágrimas de sangre... (El CONDE se sienta.) Pero ¿no me oyes, malvado? Por Dios que me has de escuchar. ¡Mírame, traidor! (Le coge del brazo.)
CONDE.- ¿Está usted loca, señora?
MARIANA.- Loca, sí, desesperada. (El CONDE vuelve a leer, y MARIANA le quita los papeles.)
CONDE.- ¡Señora!
MARIANA.- (Aparte.) Tal vez por ellos podré adivinar...
CONDE.- Mariana, devuélvame usted esos papeles, o ¡vive Dios!
MARIANA.- Si das un paso más, los arrojo en la chimenea.
CONDE.- Mariana..., los papeles..., mira que si no me los das...
MARIANA.- Sacarás un puñal y me asesinarás alevosamente; pero antes los quemaré yo... Mucho te interesan estos papeles... Dime adónde han ido a batirse, y te los devuelvo.
CONDE.- Bien: yo lo diré. (Aparte.) ¡Qué rabia!
MARIANA.- Pronto, pronto..., dilo. [43]
CONDE.- Mi palabra doy de decirlo..., pero...
MARIANA.- (Los mira uno por uno.) Son el premio de tus intrigas..., títulos..., diplomas..., riquezas y honores empapados en sangre purísima...
CONDE.- (Aparte.) El tiempo urge. (Alto.) Dame esos papeles, mujer infernal, o por Dios vivo juro que te atravieso el corazón de una puñalada. (Saca un puñal.)
MARIANA.- (Suenan dos pistoletazos.) Ellos son, sí, ellos son; estaban cerca, y tú, infame, no me lo querías decir. (Echa los papeles al fuego, y va hacia la puerta: el pliego del testamento queda fuera de la chimenea.)
CONDE.- ¡Mis papeles...! ¿Qué haces, demonio del infierno? (Deteniéndola.) Mariana...
MARIANA.- Ya no tengo yo ese nombre: mi destino se ha cumplido ya: cualquiera sea el resultado de ese fatal duelo, debo morir. No me espantan tus amenazas, ni la rabia en que ardes me atemoriza. Allí, en el bosque corre la sangre de uno de los dos. Corra la mía también, aquí tienes mi pecho, hiérelo, y muera yo maldiciéndote.
CONDE.- Yo te maldigo a ti mil veces. (Levanta el puñal para herirla, y suenan otros dos pistoletazos.)
MARIANA.- ¿Lo oyes? El combate es a muerte, como decías: acaba de matarme, o déjame salir.
CONDE.- Tú no sabes, Mariana, lo que has hecho con quemar esos papeles. Ya para mí no hay más que un camino..., lleno de sangre...
MARIANA.- Te entiendo; pero no por eso me asustas; déjame, monstruo.
CONDE.- ¿Me has entendido? Pues bien, prepárate a morir. (La coge del brazo.)
MARIANA.- ¡Ah! ¡Socorro! ¡No hay quien me favorezca! ¡Dios mío! ¡Dios mío!
CONDE.- (Aparte.) Alguien viene; despachemos. (Alto.) ¡Encomiéndate a ese Dios que invocas! (Trata de llevársela por un lado.) [44]
MARIANA.- ¡Que me matan! ¡Que me matan!
Escena VI
Dichos. ALFONSO aparece en la puerta del fondo; al ruido que
hace vuelve el CONDE la cara, deja a MARIANA y huye al lado
opuesto. ALFONSO se precipita sobre él con una espada en la mano: el
CONDE ve en el suelo el testamento y lo recoge.
ALFONSO.- Suelta a esa mujer, o te mato. (MARIANA huye por el fondo.)
MARIANA.- ¡Misericordia!, ¡misericordia!
CONDE.- Todavía me queda el testamento. (Huye por un lado. Cae el telón.)
FIN DEL ACTO TERCERO. [45]
![]()
![]()
Acto cuarto
Plazuela con árboles, y bancos de piedra: en el fondo un
palacio: a los lados diversas casas; los vecinos están a las
puertas de las tiendas.
Escena I
ALFONSO mal vestido con capa. ROQUE. VECINOS.
ALFONSO.- (Embozado.) ¿Y dices que este es el palacio del conde?
ROQUE.- Sí señor...
VECINO 1.º.- (Quitando la cortina de la puerta.) Buenas tardes, tía Juana: ¿qué tal vamos?
JUANA.- No vamos mal, vecino: ¿y la parienta?
VECINO 1.º.- Así, así..., pasando.
VECINA. Qué mal día ha hecho. ¡Jesús!
VECINO 2.º.- ¡Un calor insoportable!
JUANA.- Me han dicho que se va a subir el pan.
VECINA.- ¿Qué dice usted, tía Juana?
VECINO 1.º.- Mucho que es cierto...
ROQUE. (A ALFONSO.) A las doce suele retirarse; deja el coche en la esquina..., y entra solo.
VECINO 2.º- Eso es insufrible.
VECINA.- Y luego dicen que van bien las cosas. Mire usted ahora con subir el pan...
JUANA.- Para que coman cuatro pícaros de los que yo me sé, y más vale callar, que en boca cerrada no entran moscas.
VECINA.- Yo bien conozco por quién lo dice usted.
JUANA.- Si no hubiera tantos usías ladrones, no seríamos tantos los miserables. [46]
ALFONSO.- (A ROQUE.) Pues bien, déjame solo, y vuelve a la hora convenida. (Vase ROQUE.)
VECINO 1.º.- Tiene razón, y en prueba de ello traslado a la señora de enfrente...
VECINA. ¿No saben ustedes que está loca?
VECINO 2.º.- No, sino muy pobre. Debe de ser muy desdichada esa señora... A mí me llena de lástima el verla tan pálida, con los ojos hundidos a fuerza de llorar..., digo yo...
VECINA.- ¿Y no se sabe cómo se llama?
JUANA.- ¡Qué! Si nunca dice nada, ni habla con nadie..., ni...
ALFONSO.- Al recorrer las calles de esta capital, después de tanto tiempo de ausencia, siento que renacen en mí los sentimientos que causaron mi desdicha. ¡Mariana...!, ¿dónde estás? ¿Qué ha sido de ti? En vano te he buscado por todas partes... ¡Día funesto y horrible...! Todavía oigo la voz de aquel hombre, y le veo tendido a mis pies, bañado en sangre..., y miro a Mariana presa de ese malvado, y el puñal sobre su pecho... ¡Oh!, ¡qué recuerdos! Y después, ¡qué vida la mía...!, siempre errante, proscripto..., mis horas han pasado en una continua peregrinación...
JUANA.- Unas veces gime como una madre a quien se le han muerto sus hijos, otras grita desesperada, y pide perdón al cielo, y se arrastra frenética por los ladrillos de la estancia.
TODOS.- (Se apiñan en corro.) ¡Qué horror!
JUANA.- Hay ocasiones en que murmura por lo bajo en tono tristísimo palabras de enamorados, y en otras se levanta desgreñada, y llena de espanto, y acusa a un hombre, y le llama traidor, y habla del infierno...
VECINA.- Ave María Purísima...
JUANA.- Después cae en un parasismo que suele tenerla sin sentido dos o tres horas, que no parece sino que ya es cadáver. [47]
ALFONSO.- ¡Qué lentos corren los momentos para quien aguarda vengarse...! ¡Qué lenta es la vida para el sediento que oye el murmullo de la fuente y no la ve correr! ¡Mariana...!, ¡querida mía! Tal vez me estás mirando desde el cielo, y penetras en mi alma, y desde la mansión de los santos elevas por mí tus puras oraciones al trono brillantísimo del Eterno.
VECINA.- ¡Pobrecita! Y decir que en tanto tiempo como hace que vive ahí, no se haya podido saber quién es...
VECINO 1.º.- Cuidado que parece cuento.
VECINO 2.º.- Y luego salen con que mienten las historias, y que no son verdad las novelas. Mire usted si esa buena mujer...
ALFONSO.- O acaso gimes en un rincón del mundo desconocida de todos; y allí lloras tus males y los míos, mientras llega tu postrer momento... ¡Ah! Yo, desesperanzado de verte, te he prometido venganza, y la conseguirás...
JUANA.- De pocos días a esta parte está mucho peor.
VECINA.- ¡Qué lástima!
JUANA.- Como que de un instante a otro me temo que se muera, y nos dé un susto...
VECINA.- Ya se ve, como que nadie sabe quiénes son sus parientes, ni si es casada, o soltera, ni si tiene hijos, ni...
VECINO 1.º.- Aquí viene.
VECINO 2.º.- ¡Qué demudada está!
VECINA.- (Se limpia los ojos.) ¡Infeliz! Da compasión el verla. (ALFONSO se ha ido lentamente por uno de los lados.) [48]
Escena II
Dichos, menos ALFONSO. MARIANA pálida y vestida humildemente
de negro. Principia a anochecer.
MARIANA.- (Se para en el foro.) ¡Qué cansancio...! No he podido encontrarle... En vano he recorrido los paseos y las plazas..., por ninguna parte le hallo...
JUANA.- Hoy viene, como digo, peor que nunca.
MARIANA.- Sin embargo, él vive..., todas las noches le veo; oigo sus palabras de amor, siento su mano ardiente sobre mi pecho; escucho cómo me llama con dulces palabras..., y yo me sonrío de placer, y le estrecho en mis brazos.
VECINA.- Vaya, esto no se puede resistir.
VECINO 1.º.- Calle usted.
MARIANA.- Pero luego llega el día, y me deja sola, y se va... ¡Alfonso!, ¿dónde te escondes?
JUANA.- Siempre está llamando así a ese Alfonso.
VECINO 2.º.- Sería su marido.
VECINO 1.º.- O su amante: ¿quién sabe?
MARIANA.- Ya va anocheciendo..., tengo frío..., mucho frío..., y como soy tan pobre, no tengo lumbre para calentarme.
VECINA.- Pobrecita: mire usted, tía Juana, luego le llevaremos.
JUANA.- Calla, que ya sé yo lo que debo hacerme: ni tú ni nadie me gana a mí a caritativa.
MARIANA.- Era de día entonces..., había un baile, y mucha gente lujosamente vestida..., señoras..., caballeros..., sonaba la música..., bailaban todos... Alfonso estaba allí mirándome de hito en hito..., yo también le miraba fijamente..., sonó un tiro..., luego otro..., ¡ah!, ¡qué horror...! El conde..., un puñal... ¡Yo deliro...!, ¿dónde estoy...? ¡Alfonso...! ¡Que me mata...!, perdón..., perdóname, Fernando...
VECINA.- (Se acercan a ella.) ¡Se parte el corazón de oírla! [49]
MARIANA.- ¿Quién viene...? ¿Quién es?
JUANA.- ¡Señora...!
MARIANA.- ¿Qué queréis de mí? ¿Para qué me buscáis?... Silencio..., silencio... ¡Misericordia...! (Huye y entra por la izquierda.)
JUANA.- Lo que digo, cada vez peor. Ahora la dará el accidente, y sabe Dios si volverá de él.
VECINO 1.º.- Es un dolor el verla..., todavía es joven, tan bonita..., y completamente loca, porque lo está sin duda.
VECINA.- Hay mucha miseria en este mundo, y mucha pobreza...
VECINO 1.º.- ¡Mientras otros enriquecen de un modo prodigioso!
JUANA.- Eso digo yo, que no se sabe por qué, ni cuándo, ciertos hombres que ayer vivían en una boardilla, como quien dice, hoy son grandes, y arrastran coche, y tienen usía, y gastan, y triunfan sin temor de Dios, insultando por esas calles a los pobres. Yo no sé dónde está esa mina...
VECINA.- ¿Mina? No es mala mina, tía Juana; y así Dios me salve como no quisiera yo de esas minas; que el que no trabaja, y se hace poderoso, algo malo hace, según decía mi madre, que esté en gloria.
VECINO 1.º.- Callad, señoras, y no habléis de eso, que hay cosas delicadas...
JUANA.- Se cuentan unos sucesos a veces de ciertas personas...
VECINA.- ¿De quién, tía Juana?
JUANA.- Si yo desplegara mis labios, puede ser que...
VECINO 2.º.- Diga usted, ¿hay algo...?
VECINO 1.º.- Señores, más vale que nos marchemos..., que en Madrid abunda la policía.
JUANA.- Tiene razón el vecino; pero la verdad es que en ocasiones...
VECINA.- Vaya, cuéntelo usted, que a nadie se lo diremos sino en secreto. [50]
VECINO 2.º.- Sí, tía Juana, diga usted.
JUANA.- ¿Que lo diga...? Pues allá va..., pero cuidado con decirlo a nadie, porque... Es el caso..., acercaos a mí. (Se acercan, y JUANA se sienta en un banco.)
Escena III
Dichos. ALFONSO.
ALFONSO.- Oscura va entrando la noche. (Mira a los vecinos.) Todavía no se han marchado.
JUANA.- Era, como digo, un pobrete, hidalgo sí, y aun noble; pero sin un cuarto, que todo su patrimonio lo perdió jugando. De la noche a la mañana tuvo dinero...
VECINA.- ¡Hola!
JUANA.- Bastante dinero; pagó sus deudas, y se puso tan currutaco..., pero no es esto todo. Un día se encontraron unos hombres a dos caballeros que salían de un bosque. Entraron en el bosque; ¿y qué pensarán ustedes que hallaron allí?
VECINO 2.º.- ¡Sabe Dios!
JUANA.- Encontraron a un general, con su faja y todo, muerto...
VECINA.- ¡Jesús, María y José!
JUANA.- Cerca había una casa de campo que, según se dijo, era del general; ¿y quién creerán ustedes que estaba en la casa?
VECINO 1.º.- ¿Los facciosos?
VECINO 2.º.- ¡Qué facciosos! Serían ladrones.
JUANA.- Tanto monta; pero ni los unos ni los otros estaban allí... Quien estaba era el conde.
TODOS.- ¡El conde! ¿Cuál?
JUANA.- Sí, el conde, el dueño de esa casa grande, el que vemos salir a veces tan lujoso, y tan acompañado de señores, y acribillado de veneras.
VECINA.- ¿Será posible?
JUANA.- ¿Tengo yo cara de engañar a nadie? [51]
VECINO 1.º.- Vaya usted viendo.
JUANA.- Desde aquella época, sin saberse por dónde, el resultado fue que el hidalgo se hizo rico, compró esa casa..., en suma, ahí está, ustedes le ven entrar y salir, con que... no digo más.
VECINA.- ¡Qué!, si se ven cosas...
JUANA. Hija mía, misterios y más misterios..., vaya usted ahora a averiguar de qué modo se hizo tan poderoso, cuando una trabaja que se las pela para ganar una peseta... Pero es tarde ya: van a dar las ánimas, si ya no han dado: yo me marcho. Adiós, vecinos: buenas noches..., cuidado con el secreto... Abur. (Vase.)
VECINA.- Téngalas usted muy buenas... Yo también me retiro. (Aparte yéndose.) Vea usted, ¿quién había de pensar...? (Vase.)
VECINO 1.º.- (Aparte.) ¡Pobre señorita...! ¡Loca y tan pobre! Hasta mañana, señores. (Vase.)
VECINO 2.º.- Hasta mañana... Está visto: para reírse del mundo lo que hay que tener es dinero. (Vase.)
Escena IV
ALFONSO. Después MARIANA.
ALFONSO.- Ya se fueron... Nadie parece por estos contornos. Qué lejos estaré yo del pensamiento de ese hombre; sin embargo, que cerca está mi puñal de su pecho..., voy a vengarme y a vengarla... Después a morir... La muerte es un descanso para dar principio a una nueva existencia. ¿Quién sabe...? Hubo un tiempo en que yo me imaginaba a la muerte como un término glorioso de la vida..., hoy miserable y proscripto me la figuro como un sueño que endulza para siempre nuestras penas... Los hombres gritarán: ¡Asesino...! La ley me condenará por alevoso... ¡Pobres hombres, y tristes leyes..., que no alcanzan adonde llega la voluntad de un embustero...! [52] Sin embargo, la ley necesita una víctima; porque un sacrificio pide otro sacrificio... Yo moriré..., el pueblo se horrorizará de ver que muero tranquilo; pero Dios me perdonará en su bondad inmensa..., y en alas de su poder infinito elevará mi alma... (Se abre una puerta: sale por ella MARIANA a pasos lentos.) Gente viene..., es una mujer..., sola por estos sitios..., ¿adónde irá...?
MARIANA.- Todavía no ha llegado, y ya es muy tarde. (Se sienta en un banco.)
ALFONSO.- Se ha sentado. Esta mujer puede muy bien impedir la ejecución de mi proyecto. (Se acerca a ella poco a poco.)
MARIANA.- ¡Ay...!, mi frente abrasa... ¡Qué calor tengo!
ALFONSO.- ¡Se queja!
MARIANA.- Siempre sola..., abandonada... Cuando voy por la calle... los hombres me miran como asombrados..., las mujeres lloran de verme llorar..., ¡triste de mí...! ¡Antes era yo tan dichosa!, tenía doncellas que me sirviesen..., vivía en una casa magnífica... Hoy... pido limosna por el amor de Dios, y vivo de limosna en una boardilla...
ALFONSO.- Este acento despierta en mí recuerdos que me despedazan el corazón.
MARIANA.- ¡Qué silenciosa está la noche, y qué melancólica!
ALFONSO.- (Se coloca de modo que la vea.) No puedo verla bien.
MARIANA.- ¡Cómo corren los años sin dejarse sentir más que del desgraciado!
ALFONSO.- ¡Dios mío! ¿Qué estoy viendo? ¿Será ilusión...? ¿Estoy acaso soñando...? ¡Mariana! ¡Ella es...! Sí, ella es. ¡Mariana! (Se acerca más.)
MARIANA.- (Le mira sin conocerle.) ¡Calla! ¡Calla...!, no pronuncies ese nombre; ¡si te oyera el conde..., me mataría...! ¡Ah...!, y yo tengo miedo de morir.
ALFONSO.- ¡Mariana...!, ¡mírame, hermosa mía!, mírame... ¿No me conoces? ¡Soy Alfonso, que después de tantas desdichas vuelve a verte! [53]
MARIANA.- ¿Alfonso...? Ahora vendrá, le estoy aguardando..., todas las noches viene a visitarme..., sin que nadie lo sepa...
ALFONSO.- ¡Ah!, ¡desdichado de mí...!, ¡en qué estado la encuentro...! ¡Mariana! ¡Mariana...!
MARIANA.- Te he dicho que te calles..., mira que hay un puñal sobre mi pecho..., que me persiguen asesinos..., y una sombra ensangrentada..., iracunda..., terrible...
ALFONSO.- ¡Qué horror!
MARIANA.- Y también hay un hombre que ha jurado matarme.
ALFONSO.- ¡Y el perverso lo ha conseguido!
MARIANA.- Yo me escapé..., huí de su furor..., me escondí..., todavía estoy huyendo de él..., de tiempo en tiempo le veo pasar en un coche, rodeado de gente alegre que le festeja y obsequia muy rendida.
ALFONSO.- ¡Maldición!
MARIANA.- Pero no se lo digas a nadie... Promételo..., todos los hombres son traidores, y por el dinero son capaces de cualquier crimen... Lo sé muy bien.
ALFONSO.- ¡Mariana mía!
MARIANA.- Tú eres bueno sin duda, y tienes lástima de los desgraciados..., acaso estás pobre, andrajoso y desvalido como yo..., y como yo pasarás largas horas de llanto y de amargura... A veces tendrás hambre, y carecerás de pan que regar con tus lágrimas.
ALFONSO.- ¡Dios eterno! ¡Dadme fuerzas para sufrir tanto martirio!
MARIANA.- Sin embargo, no faltan almas caritativas y benéficas que se compadecen de mi infelicidad y me socorren..., me dan limosna... ¡Qué duro es vivir de limosna!, pero yo no tengo nada..., nada absolutamente..., hasta la honra la he perdido.
ALFONSO.- ¡Qué oigo! ¿Tú, Mariana, vives de la misericordia pública...? ¿Tú, tan hermosa y brillante en otros tiempos, reina entonces de los festines más [54] espléndidos, te arrastras hoy por las calles implorando compasión?
MARIANA.- No entiendo lo que dices.
ALFONSO.- ¡Desgraciada! ¡Dios mío!, ¿para qué me has conservado la vida?
MARIANA.- Mira, siéntate aquí, a mi lado, y hablaremos..., hace tanto tiempo que no hablo con nadie..., y eres tú tan amable... (ALFONSO se sienta.) Quisiera yo acordarme bien de todo lo que me ha sucedido para contártelo...
ALFONSO.- ¡Pero mírame, Mariana, por Dios! ¿No me conoces? ¿No descubres en mí ningún recuerdo?
MARIANA.- Sí, alguna vez me parece que te he visto, y hace tiempo, (Se sonríe.) mucho tiempo.
ALFONSO.- Dime, hermosa, ¿y te acuerdas tú de tu Alfonso?
MARIANA.- ¿Alfonso? Siempre le tengo presente en mi memoria..., vive su imagen aquí, (Pone la mano en el pecho.) tan pura como en los primeros años de mi juventud. Le amo con delirio, con idolatría. Es él tan gallardo, tan noble, tan valiente..., no tiene rival en el mundo..., cuando habla, parece que los ángeles hablan por su boca..., cuando me mira hay en sus ojos un fuego irresistible..., si entonces me pidiera la sangre toda que por mis venas corre, la derramaría con gusto.
ALFONSO.- ¡Ah!, yo la derramaré por ti, porque yo también te amo, porque sólo para amarte queda valor en mi alma macerada, y vida en mi cuerpo miserable.
MARIANA.- ¿Qué dices, que no puedo comprenderte?
ALFONSO.- ¡Qué desesperación! No me entiende. ¡Mariana, digo que te adoro como a un Dios...!
MARIANA.- Calla mi nombre..., cállalo, que es funesto para quien lo pronuncia.
ALFONSO.- Mírame otra vez, hermosa: fija tus ojos en mí, como en aquellos días en que inocentes ambos y dichosos hacíamos gala de nuestro cariño, y éramos la envidia del universo. [55]
MARIANA.- No sé lo que me dices, pero lo dices tan bien...
ALFONSO.- ¡Alma mía!
MARIANA.- ¿No los oyes? Vienen ya a buscarnos.
ALFONSO.- ¿Quiénes?
MARIANA.- Ellos. ¿No ves las máscaras...?, suena la música..., bailan; mientras yo me desespero en la más cruel incertidumbre... Se fueron ya; y me dejaron sola, sola con mi pasión y con mis agravios..., sin un puñal para vengarme, sin fuerzas. Porque soy mujer se burla de mí el cobarde. ¿No tengo quien me defienda?
ALFONSO.- (Exaltado.) Yo te defenderé: vivo yo para vengarte, para satisfacer una a una tus ofensas, para sepultar mil veces en el pecho de ese monstruo el puñal, y para hundirlo después en el mío.
MARIANA.- ¿Y quién eres tú?
ALFONSO.- ¿Yo? Soy un hombre maldito de todos los hombres, que los detesto a todos, y que nací para la desesperación y para los crímenes; soy un hombre con un pensamiento gigante, que por no caber en el mundo abruma mi existencia: mi alma es presa ya del cadalso.
MARIANA.- ¡Ah!, ¡el cadalso...!, ¡sangre...!, ¡siempre sangre donde estoy yo!
ALFONSO.- ¡El cadalso! En él está nuestra única esperanza; por él subiremos a otra región más digna de nosotros. ¿Qué porvenir tenemos ya en la tierra?, ¿qué techo para cubrir nuestras cabezas proscriptas...? ¿En qué desierto podremos ocultarnos donde los recuerdos no nos destrocen? El cadalso, o el hospital, uno de los dos será nuestro último asilo.
MARIANA.- Hombre o demonio, ¿quién eres? Tus palabras caen sobre mi alma y la abrasan como si fueran gotas de plomo derretido. No veo dónde estoy..., ni sé lo que siento aquí en mi pecho, que parece que me arrancan las entrañas. [56]
ALFONSO.- Es que a ti, mujer, el exceso del infortunio te ha vuelto loca, y yo estoy desesperado: la muerte para ti es un paraíso, y para mí es la gloria donde los santos cantan las alabanzas a Dios.
MARIANA.- ¡Qué ruido...! (Suena un coche.) ¡Ya llegan...! Déjame huir de ellos...
ALFONSO.- No, quédate. (Quiere irse y la detiene.) Ya está ahí... Llegó la hora de su muerte.
MARIANA.- ¡Por piedad, déjame!
ALFONSO.- ¡Silencio!, ¡silencio por Dios...!, y ocultémonos detrás de los árboles... ¡Dios eterno, amparadme!
MARIANA.- Tengo miedo.
Escena V
Dichos. El CONDE. DON DIEGO.
Sale un lacayo alumbrando, detrás el CONDE, hablando con DON DIEGO: se abren las puertas del palacio para darlos entrada.
CONDE.- Es preciso que averigüe usted su paradero.
DIEGO.- Se hará todo lo posible.
CONDE.- ¡Es indispensable! (A los CRIADOS.) Entrad vosotros, que ahora entraré yo.
DIEGO.- No se ha podido saber otra cosa.
CONDE.- No basta lo hecho: me interesa que esa mujer desaparezca de Madrid: ya sabe usted cómo recompenso a los que me sirven.
DIEGO.- Gracias a V. E., desde que aquel hombre salió para Filipinas...
ALFONSO.- (Aparte.) El infame habla de mí.
CONDE.- No se trata ahora de eso; los muertos quédense en sus sepulcros; lo que importa es que ninguno de los que tuvieron parte en aquellos fatales acontecimientos pueda publicarlos: es un legado de venganza que el general me dejó al despedirse de [57] mí. (ALFONSO se ha ido acercando a favor de los árboles.)
MARIANA.- (Escondida.) ¡Cuánta gente!, ¿qué buscarán aquí?
DIEGO.- Ya he dicho a V. E. lo que hay..., parece, por lo que me han informado, que la infeliz ha perdido el juicio..., según todas las noticias vive muy pobremente.
CONDE.- Todo eso me confirma más y más en mi proyecto. Esa mujer debe pasar el resto de sus días en una reclusión, donde sin duda vivirá más cómodamente.
ALFONSO.- Yo frustraré tus planes.
DIEGO.- La voluntad de V. E. es para mí una ley.
CONDE.- Está bien: mañana nos veremos, y se resolverá el concluir este asunto.
DIEGO.- Beso a V. E. la mano.
CONDE.- Adiós. (Vase DON DIEGO.)
Escena VI
Dichos, menos DON DIEGO.
CONDE.- ¿También será preciso sacarte a ti de España después que no quede ninguno?... Caro me costó aquel momento de ira... Cada cual tomó por su lado, de modo que si la muerte no me ayuda un poco, qué sé yo lo que hubiera sido de mí... Guzmán naufragó no sé dónde, y no se han vuelto a tener noticias suyas. Dios lo conserve en su gloria por muchos años... Mariana es la que puede presentarse, y... gracias a que está demente... Sin embargo, nada tendría de particular que por lo mismo se arrojase un día a verme en algún sitio público..., de pensarlo tiemblo... Un loco es capaz de todo... La conocerían, y entonces, adiós testamento... ¡Maldita fortuna! ¡Qué de afanes cuesta el vivir medianamente! (Se dirige al fondo: ALFONSO embozado [58] se presenta al CONDE, que al verlos grita con más fuerza.)
ALFONSO.- ¿Señor conde?
CONDE.- ¿Qué se ofrece?
ALFONSO.- Escuche usted una palabra.
CONDE.- Venga usted mañana: ahora es tarde.
ALFONSO.- Es preciso que V. E. me oiga.
CONDE.- No puede ser; no es hora esta de...
ALFONSO.- Es absolutamente necesario; tengo que dar a V. E. noticias muy importantes.
CONDE.- (Aparte.) ¿Quién será este hombre? (Alto.) Pues bien, ya he dicho que vuelva usted mañana; mañana las sabré.
ALFONSO.- No, que ha de ser ahora mismo.
CONDE.- He dicho que...
ALFONSO.- ¿Me conoces? (Se acerca y le enseña el rostro.)
CONDE.- ¡Qué miro! ¡Alfonso...! ¡Maldito seas! ¿No te has muerto?
ALFONSO.- No, que vivo para beber tu sangre. (Le agarra de un brazo y le lleva donde está MARIANA.) Ven y verás la víctima de tus infamias... ¿Conoces a esa mujer frenética a fuerza de llorar, y enflaquecida por la pobreza?
MARIANA.- (Le conoce.) ¡El conde...! ¡Misericordia!, ¡que me va a matar...! ¡Por compasión, no me asesinéis! (Se arrodilla.)
CONDE.- ¿Mariana aquí? ¿Este hombre? ¿Morir de este modo? ¡Hola! ¡Socorro...! ¡Socorro!
MARIANA.- (Siempre de rodillas.) ¡Fernando...! ¡Fernando...! Perdóname: yo soy la culpable... No le mates: él es inocente... Alfonso, envaina por Dios esa espada.
ALFONSO.- ¿Quieres huir, infame? (Al CONDE.) En vano lo pretendes..., prepárate a dar cuenta de tus delitos.
CONDE.- ¡Socorro! ¡Que me matan...! ¡Asesino! [59]
Escena VII
Dichos y los CRIADOS: estos abren y se dirigen adonde está el
CONDE, que al verlos grita con más fuerza.
CONDE.- ¡Salvadme! (ALFONSO con una mano sacude al CONDE y le derriba sobre un banco, y con la otra saca una pistola, y dice:)
ALFONSO.- Al primero que se acerque le atravieso el corazón de un balazo. (Los CRIADOS huyen; se oye ruido del vecindario; la gente grita desde las ventanas.)
VECINOS.- ¡Ladrones...! ¡Que matan a un hombre! ¡Asesinos!
MARIANA.- ¡No le mates, Fernando! (Se levanta.) Mátame a mí primero. Sí, yo le amo, le amaba antes que a ti; supo respetarme.
ALFONSO.- No te salvarás, cobarde; morirás a mis manos. Al pie de tu palacio, cuando ya te dabas por seguro y dichoso en medio del esplendor y de los placeres, cuando ya ibas a coger el galardón de tus viles manejos, Dios hiere tu cabeza con mi brazo. ¡Muere, perverso! Recibe el premio de tus detestables acciones. (Le descarga la pistola.)
CONDE.- ¡Maldición! ¡Yo muero...! (Cae.)
MARIANA.- ¡Ah!, ¿no tiene ya remedio? (Salen PUEBLO con luces y SOLDADOS, y dicen:)
PUEBLO.- Aquí está, aquí está.
CRIADO 1.º.- Ese es el asesino; prendedle.
ALFONSO.- (Tira la pistola.) Sí; yo soy el asesino a quien buscáis, yo acabo de matar a ese hombre.
CRIADO 1.º.- Él mismo lo confiesa.
MARIANA.- ¿El asesino?, ¿quién es?, ¿dónde está? (Las luces iluminan el rostro de ALFONSO, y MARIANA le reconoce.) ¿Este hombre es el asesino?, ¿de quién...? (Mira al CONDE.) ¿Qué veo...? ¿No es él? ¡Ah!, [60] ¿si será sueño lo que por mí pasa? ¡Alfonso! (Da un grito, y cae en sus brazos.)
ALFONSO.- ¡Mariana! ¡Al fin me has conocido! ¡Ya estás vengada...! ¡Dios mío, Dios mío!, ¡perdonadme!
CONDE.- ¡Oh rabia! (Quiere incorporarse, y cae.) ¡El infierno os confunda!
TODOS.- ¡Qué horror! (Cae el telón.)
FIN DEL DRAMA.